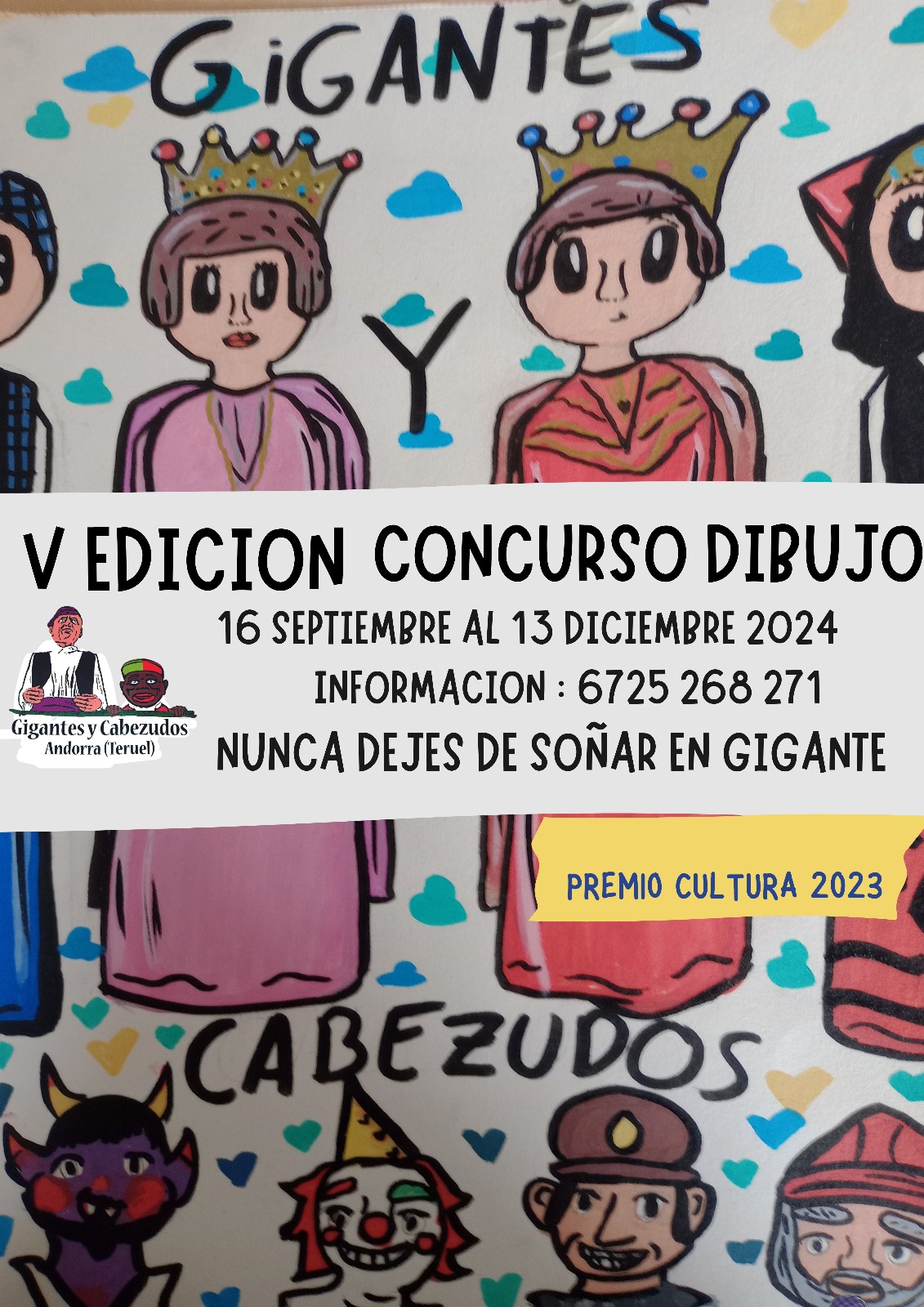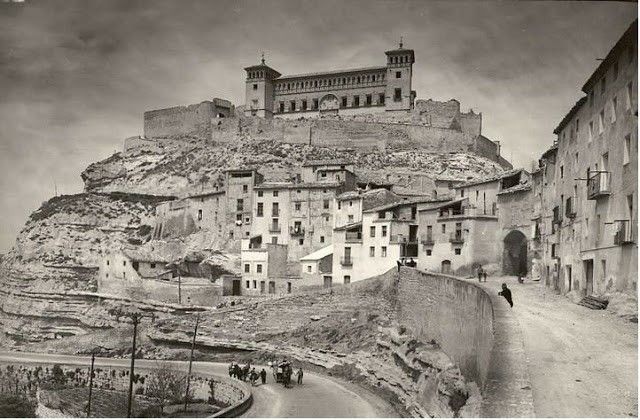VIDRIERA ROTA (2)
Aguja de Marear
1976
57
Mac no se enteró cuando Eduardo le puso el cinturón de seguridad. Arrancó sin despertarlo, mejor que durmiera y descansara.
De los dos siguientes hospitales que visitó Eduardo Mac no tuvo consciencia, despertó a medio camino del tercero. Parpadeó preguntándose dónde estaba.
– ¿Has descansado?
– Algo.
Ahora lo que tenía era hambre.
– ¿Dónde vamos?
– A otro hospital, pero primero pararé en comisaría.
Mac lo miró con el ceño fruncido.
– Oiga -recordó-, me están buscando.
– ¿Y?
– Que yo no puedo ir a comisaría. Si me ven en su coche…
– Entra conmigo.
– A la comisaría -era una afirmación.
– Claro.
– Está majara.
– Tienes que dar la descripción de ese individuo para el retrato robot. Además, tampoco te vendría mal que hables con Tomás.
– ¿Para que me despelleje?
– Para que tengas un careo con él.
Mac semicerró un ojo.
– ¿Qué quiere demostrar? ¿Cree que miento?
– No.
– ¿Entonces?
– Hay que solucionar lo que hay entre vosotros. No quiero que vengas conmigo mientras te están buscando.
– Esta noche no le importaba.
– Eso te parecerá a ti.
Mac no contestó, no le apetecía hablar. Además, con Eduardo llevaba las de perder. Se aisló pensando en Isabel, considerándose un cretino por haber roto con ella y un miserable por querer reanudar la relación Sí, oye, mira, me he portado mal, ¿sabes?, pero podemos hacer las paces. Sí, ya sé que te he jodido, pero olvídalo, ¿vale?, total, no es nada.
– ¿Te has vuelto a dormir?
– No.
– ¿En qué piensas?
Mac abrió la boca fastidiado para soltar un exabrupto, pero cambió de idea.
– En cómo hacemos cosas de las que nos arrepentimos después -murmuró.
– Isabel, ¿eh?
– Muy perspicaz.
– Experiencia.
Mac se sintió intrigado por el tono. Lo estudió intentando averiguar si existía algún mensaje oculto en aquella respuesta, pero excepto una expresión triste en los ojos no halló nada.
Eduardo detuvo el coche.
– ¿Ya estamos? – preguntó Mac.
– No. Pero necesito un trago o pronto empezarán a temblarme las manos.
Apareció una sonrisa en los labios de Mac.
– ¿Sabes lo que eso significa? -inquirió Eduardo.
– No soy tonto.
Mac lo siguió al interior del bar.
– ¿Por qué lo hace?
– ¿Ser policía?
Mac le apuntó con el dedo en un gesto que le recordó a él mismo.
– No me vacile.
Idéntica voz.
Eduardo rió.
– ¿Sabes que imitas bien?
Mac se encogió de hombros. Pidió un café con leche.
– Cuando no te gusta estudiar pierdes el tiempo en muchas cosas. Ha sido lo único de provecho que he logrado en estos cuatro años. Ya ve usted para lo que me puede servir.
– Algunos se ganan así la vida.
– No soy tan bueno para eso.
– Eres muy joven. Practicando llegarías lejos.
– Tampoco me gusta. Es divertido para hacer reír a los amigos, pero nada más.
Bebió el café con leche lentamente.
– Quisiera disculparme.
– ¿De qué?
– De mis palabras de anoche, lo de que era marica.
– No las tomé en serio.
– No sé por qué las dije.
– Querías gresca.
– Sí, pero no sé por qué. A veces me pasa, incluso con gente que aprecio.
– Es tu válvula de seguridad. Vas acumulando tensión hasta que la sueltas.
Mac asintió con la cabeza; podría ser.
– ¿Cuál es la suya?
– ¿Mi qué?
– Su válvula.
– Meterme con la gente.
Mac sonrió divertido.
– ¿No te lo crees?
– Pensé que era la botella.
– ¿Me estás llamando borracho?
La sonrisa de Mac se acentuó, guasona.
– No, que va.
– Pues eres el único.
Ahora Mac rió. Tenía que reconocerlo, aquel hombre le caía bien.
Eduardo pidió un bocadillo para cada uno.
– ¿Quieres otro café con leche?
– No. Vale con éste.
– ¿Qué sabes de tu hermano?
El rostro de Mac se tornó gris.
– No gran cosa.
– Está fuera de peligro.
El muchacho pestañeó.
– ¿Ha telefoneado?
– Al hospital, hace un rato, mientras dormías.
Sostuvo la atenta mirada de agradecimiento de Mac.
– ¿Por qué lo ha hecho?
– Por ti; no ibas a llamar.
Una fugaz tormenta pasó por la expresión del adolescente.
– ¿Cree que no quiero a mi hermano?
– Creo que te consideras responsable y te avergüenza telefonear a preguntar por él.
El rostro se suavizó, pero continuó siendo grave.
– ¿Lee el pensamiento?
– El tuyo sí. Eres un libro abierto, Mac. Imprevisible en tus acciones quizá, pero no en tus sentimientos.
El chico jugueteó con la taza.
– La verdad -repuso- es que me gustaría estar con él. Pero tendrán el hospital vigilado.
– Probablemente. Un motivo más para que hables con mi compañero.
– ¿Sabe que es usted un cabrón?
Lo dijo sin ánimo de ofender, como algo que era obvio. Eduardo sonrió.
– El opina lo mismo de ti.
Mac volvió a reír.
– ¿Hablarás con Tomás o no?
– Hablaré, se ha empeñado usted. Pero no quiero que me encierre.
– Yo me encargaré.
Mac no respondió. Se mantuvo en silencio mientras se comía el bocadillo, luego buscó en los bolsillos, sacó unas monedas.
– Ya pago yo -dijo Eduardo.
– Mejor, porque no llevo bastante -disimuló. En realidad ni por la cabeza le había pasado, sólo miraba si tenía bastante para telefonear.
Eduardo lo vio marcar un número. Aquel chico era más conflictivo que el suyo, pero probablemente la comunicación entre ambos hubiera sido mejor de ser su hijo como Mac. Era un muchacho razonable, escuchaba lo que le decían, su hijo no, al menos no con él. Mac, en su caso, habría escuchado aunque hubiera recibido por parte de su padre las mismas putadas que el otro. Quizá hubiera resultado más cínico e irónico, pero habrían podido comunicarse. Se preguntó cómo habrían reaccionado sus hijas de haber estado ellas en casa. Posiblemente igual que su hermano, y por mal que le supiera no podía reprochárselo.
No pudo evitar un sentimiento de envidia hacia Mac, porque poseía algo que hubiera deseado que tuviera su familia. Tenía los ojos fijos en él, veía su rostro grave y el movimiento de sus labios mientras hablaba algo que no podía oír, luego escuchaba, movía la cabeza, nuevo movimientos de labios, el rostro más grave antes de irse iluminando con una lentitud desesperante.
Eduardo pidió otra cerveza. Iba por la mitad cuando regresó el muchacho, se sentó, terminó el bocadillo. Lo que quedaba del café con leche estaba frío. Cogió el pitillo que le tendía el inspector.
– Bueno -murmuró-, ya está.
Sentía necesidad de hablar con él. Era distinto que con Germán o Efrén, no sabía explicarlo. Ellos eran sus amigos, tenía una confianza absoluta, sobre todo con Germán, pero era distinto con aquel policía. No era su amigo, no le tenía confianza, y sin embargo sentía que el apoyo que éste podía darle no lo obtendría de Germán o Efrén, porque era un apoyo distinto. No, no sabía cómo explicar aquel sentimiento, sólo que tenía necesidad de hablar con él.
– He telefoneado a Isabel.
– ¿Y?
– Lo hemos arreglado.
– Me alegro.
¿Por qué se había vuelto lacónico de pronto? Mac esperaba más, unas palabras de ánimo, de que había hecho lo correcto; no ese me alegro aséptico. Bruscamente se sintió agresivo.
– ¿Es usted casado?
– Separado.
– No le aguantaba -afirmación.
– No.
– ¿El alcohol?
Eduardo gruñó afirmativamente.
– ¿Hijos?
– Tres.
– Tampoco le hablan -afirmación.
– ¿Me estás interrogando?
– ¿Le molesta?
– Es algo que no te importa.
– Es curioso que no esté amargado.
– ¿Debería?
– Aún los quiere, por lo menos a sus hijos.
– ¿Cómo lo sabes, Sherlock Holmes?
– La expresión de su cara.
– Muy listo.
– Un libro abierto -cínico.
– ¿Qué eres, la horma de mi zapato?
– ¿Le molesta? -ironía.
El rostro de Eduardo se tornó risueño.
– No, Mac. Lo cierto es que me resultas simpático, aunque seas un cabrón.
– Como usted.
– Como yo.
Mac sonrió.
– ¿Sabe? Es usted un fracasado y no lo entiendo. Es inteligente, creo que buen policía aunque con unos métodos muy particulares, tiene edad para ser comisario y no ha pasado de inspector. No lo entiendo.
– Dedúcelo.
– Muy arriesgado, me equivocaría. Lo más patente es el alcohol, motivo por el que ha perdido a su familia, pero no me cuadra eso con su fracaso profesional.
– ¿Cómo estás tan seguro?
– Lo intuyo. ¿Qué le impulsó a beber?
– Nada. La costumbre. Empiezas de chico, más o menos a tu edad, con los amigos, luego continúas, te ayuda a relacionarte y llega un día que, sin darte cuenta, no lo puedes dejar. Empiezas con problemas en la familia, discusiones; a los hijos no les haces ni caso. Nunca les he pegado, eso es cierto, pero sólo con verme la cara era bastante. Al final se hartan y se van. Conflictos en el trabajo; nunca me he emborrachado, pero te suelta la lengua, y yo siempre he necesitado poco para ello, incluso cuando no era alcohólico. Es imposible no fracasar cuando tienes a todos tus superiores enfrentados.
– ¿Por qué no deja de beber? ¿Por qué no se rehabilita?
– Soy feliz así. Hago mi trabajo como a mí me gusta hacerlo. No aspiro a triunfar.
– Pero la familia…
– No es tan importante para mí como pueda serlo para ti.
Mac permaneció pensativo.
– Está usted casado con esa placa que lleva, no hay otra explicación. Lástima.
– ¿Por qué?
– Porque habría llegado a ser un gran hombre.
– ¿Cómo D. Vicente Berenguer i Casetas?
No hubo cinismo en la semisonrisa que apareció en la comisura de los labios de Mac.
– No -dijo suavemente-. Como mi padre.
– Un minero.
– ¿Es deshonroso?
– En absoluto, creo que es un cumplido. El máximo que puedes darme.
– ¿Se está poniendo tierno?
– Constato un hecho. Eres un chico muy peculiar, Mac. Con una energía vital envidiable. No desperdicies tu vida.
– También yo soy un fracasado.
– Te equivocas, pero lo serás si te echas a perder.
– ¿Cree que puedo evitarlo?
– Por supuesto: siendo fiel a ti mismo. Tienes una lucha interna permanente. Olvídala, déjate llevar.
– Si hubiera hecho eso, Felipe, Francisco, y ese otro, ¿cómo se llama? Fidel, estarían muertos.
– Me refiero a que te dejes llevar mentalmente, no en acto.
– No le entiendo.
– En casos que entres en conflicto deja volar tu imaginación, déjate llevar por tus deseos, verás como sin darte cuenta empezarás a analizar los pros y contras, y llegarás a la conclusión de que eso que deseas no vale la pena y lo rechazarás.
– ¿Me está diciendo que haciendo lo que dice llegaría a la conclusión que matar a Francisco o a los otros no merece la pena?
– Exacto.
– A usted le falta un tornillo.
– Pruébalo. En estos momentos estás en lucha contigo mismo, en lucha con Tomás, en lucha con todos, pero es que no tienes paz en tu interior.
– ¿Cree que así obtendré la paz?
– No lo sé. A mí me fue bien. Dices que soy un fracasado y te extraña que no me sienta como tal. Alguna explicación tiene que haber, ¿no? La ventaja que tienes tú, muchacho, es que todavía no lo eres. Reacciona, Mac. No desperdicies tu vida.
Le estaba tomando el pelo, fue su primer pensamiento, pero los ojos de Eduardo lo desmentían y tampoco le faltaba razón. Cuando más violento había sido era cuando no podía resistir la tensión interna que le consumía. ¿Cómo lo había llamado el inspector? Una válvula de seguridad.
– Por intentarlo no pierdo nada -murmuró incrédulo-. Pero hay tantas cosas… Quizá me valga para el futuro, pero no para el pasado, eso no tiene solución.
– Todos cometemos errores, Mac. Es normal, no somos dioses. Y ya que nombro a Dios, hasta Cristo metió la pata.
Mac frunció una ceja cómicamente.
– ¿En qué se equivocó?
– En creer que podía hacer cambiar a los seres humanos. Estamos como en su época o peor.
– Perdió el tiempo.
– Tú lo has dicho.
– Murió por nada.
– En vista de los hechos actuales, diría que sí.
– ¿Y la resurrección?
– ¿Lo has visto resucitado?
– ¡Claro que no! ¡Qué tontería!
– Entonces, ¿cómo sabes que es cierto? ¿Porque te lo han dicho? Con lo embusteros que somos todos los hombres, ¿das fe a eso?
– ¿Tiene alguna importancia?
– ¿La resurrección? No lo sé. Dímelo tú.
– Yo no soy cura.
– Pero eres creyente.
– Para el caso que le hago. No, no creo que sea creyente. ¿Cómo voy a serlo si soy incapaz de amar a mi enemigo?
– Al menos no eres hipócrita. No haces como tantos otros que se llaman cristianos, ya sean católicos, protestantes, testigos de Jehová, o el que sea, y que joden al personal porque les ha hecho un daño, o llevan el pelo largo o corto, o les has mirado mal o eres de otra raza o les caes gordo o porque se lo ha dicho Dios.
– Los ha puesto buenos.
– Desgraciadamente es así. Hipócritas. Tú al menos no lo eres, y quizá por eso lo estás pasando tan mal, porque te ves incapaz de amar a tus enemigos, o de devolver bien por mal, de perdonar (perdonar y olvidar, que hay muchos que perdonan, pero no olvidan), de no defenderte si te atacan, aunque quizá hasta el Papa viera lícito matar para defender tu vida. Dime, Mac, ¿quieres ser santo?
– No, Eduardo -tuteó sin darse cuenta-, sólo quiero la paz.
– No la encontrarás fuera, búscala dentro. Acéptate a ti mismo, ese es el primer paso. Acéptate tal como eres, un chico de diecisiete años, movido y conflictivo. Lo demás ya llegará. No puedes dar a nadie cien duros si tú no los tienes. Pues es lo mismo. No puedes estar en paz con los demás si tú no la tienes, no puedes ser tolerante si no lo eres contigo.
– Si piensa así, ¿por qué se metió a policía?
– Lo primero que no soy creyente. Lo segundo, me encantan los líos.
Mac lo miró incrédulo, luego rompió a reír.
– De acuerdo -comentó risueño-, me haré musulmán o del Hare Krisna.
– No servirá de nada.
– ¿Por qué?
– Ni Dios ni la paz están fueran de ti sino dentro.
– Oiga, ¿no será usted algún cura rebotado?
– Sólo soy un policía que busca a un asesino y que lleva contigo en un bar más de una hora perdiendo el tiempo. ¿Qué te parece si hacemos algo útil?
– ¿Irnos de putas? -bromeó.
– No tientes tu suerte.