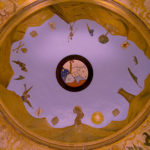VIDRIERA ROTA (2)
Aguja de Marear
1976
55
Se despertó bruscamente.
– Tranquilo. Sólo quiero ver tu herida.
Apoyó nuevamente la cabeza en el respaldo. Apretó los dientes cuando Eduardo quitó el esparadrapo. ¡Adiós piel!
– Una herida fea -murmuró inspeccionándola-. Te afecta la capa muscular. Más profunda y te alcanza el abdomen.
– El otro está peor.
Eduardo lo miró con atención.
– ¿Lo has herido?
– En el antebrazo, pero creo que le he seccionado una arteria.
El policía unió los labios pensativo mientras iba a por el esparadrapo. Regresó con una caja de gasas medio empezada y el esparadrapo. Volvió a suturar.
– Iremos al hospital a que te curan bien la herida.
Mac no respondió. Se dejó curar.
– Veo que no lo despistaste.
– Lo seguí -respondió el chico.
– ¿Lo seguiste? Muchacho, eso fue una estupidez.
– Una más en mi vida, ¿qué más da?
– Pudo haberte matado.
Mac encogió los hombros indolentemente.
– ¿Es eso lo que buscabas?
– ¡Y qué si es así! Soy un suicida, ¿recuerda?
Eduardo lo apuntó con el dedo.
– No vaciles conmigo.
– ¡Que le zurzan!
El policía le contempló severo. Entró en su habitación, regresó con una camiseta. Se la arrojó.
– Póntela, vamos al hospital.
– Estoy bien.
– Eso lo diré yo.
Mac no se amilanó. Sostuvo la mirada. Se tragó el orgullo. Se puso la camiseta, una blanca, lisa, casi de su talla. La dejó por fuera del pantalón para cubrir las manchas de sangre de éste.
– Esta ropa no es suya -atacó.
– Guárdate tus comentarios.
– Le va pequeña.
– He dicho que sin comentarios.
– Es de hombre. ¿Es usted gay?
– Te estás ganando una hostia.
– ¿Con quién vive?
– Métete en tus asuntos.
– Siempre lo hago. Los líos me los traen los demás, son de importación. Venga, hombre, ¿de qué se avergüenza?
– Hablas demasiado.
– Tendré complejo de policía.
– Deja las vidas de los demás.
– Usted se mete en la mía.
– Vamos al hospital -suspiró de mal talante.
Cogió a Mac del brazo para obligarlo a caminar.
– Pero, ¿es gay?
– No.
– No le creo.
– ¿Tengo aspecto?
– Conocí a uno casado, con hijos, y que era alcalde.
Eduardo se puso en jarras.
– Muy bien. ¿Por qué me provocas?
La pregunta clave.
Mac no supo contestar.
– Entonces, si has terminado -dijo Eduardo al cabo de unos segundos-, vámonos.
Mac lo siguió mustio. Esperó mientras el otro cerraba la puerta con llave. Las manos en los bolsillos, la camiseta colgando desde el pecho verticalmente. Ligeramente pálido, aunque nadie habría sabido si era por la herida o por su estado de ánimo.
Notó las piernas más fuertes bajando las escaleras que cuando subió. Anduvieron dos manzanas en busca del automóvil.
– Estás muy callado -comentó Eduardo al ponerlo en marcha.
– No suelo hablar mucho.
– Pues hoy has roto la regla.
– Hoy he cometido muchas gilipolleces.
– Espero que nuestra conversación del piso haya sido la más grave.
– No. Es la más pequeña.
– Eso temía -suspiró.
Mac lo miró huraño.
– Ahora es usted quien ataca.
– ¿Te jode?
El chico miró la calle.
– Supongo que lo merezco.
– La verdad es que tengo curiosidad de conocerte.
– Ya me conoce.
– No. Me gustaría saber realmente cómo eres. En estos momentos tan sólo conozco tu aspecto de fiera acorralada.
Un semáforo.
– No se pierde gran cosa -murmuró Mac.
– ¿Tú crees? ¿En serio piensas que Efrén, Germán, harían por ti lo que hacen si no tuvieras algo especial? O esa chica con la que sales, Isabel, ¿crees que te querría?
– No la meta en esto.
– Pero es cierto.
– Usted no sabe nada de mi vida. ¿Qué le parecería si le dijera…?
– ¿Que mataste a un hombre? Ya lo sé.
Mac arrugó la nariz.
– ¿Lo aprueba?
– Yo también he matado hombres.
– Usted es policía.
– ¿Eso nos da carta blanca?
– No, claro…
– ¿Entonces?
– Me está liando.
– No. Sólo razonando.
– ¡Vaya razonamiento! ¡Disculpar un crimen!
– Constato un hecho. No lo juzgo.
– El hecho -repitió Mac-. De acuerdo. Ha dicho que ser policía no da carta blanca. ¿Me está diciendo que esas muertes podían haberse evitado?
– Lo que digo es que, en ocasiones, no queda otro remedio.
– Mi caso sí.
– ¿Sí, qué?
– Sí había otro camino.
– No, Mac. No había otro. Inválido y todo podía aún contratar a alguien que acabara su trabajo. La única forma de conservar tu vida era matándolo. Es como en la guerra. Aunque no quieras matar has de hacerlo si no quieres que te maten. Es así de simple.
– Si usted lo dice.
– Lo que ya es otra cuestión, es la conciencia de cada uno. Y tú la tienes muy fuerte.
– Que tengo conciencia -rió-. ¿Sabe que he querido seguir matando?
Verde. Eduardo arrancó.
– ¿A quién has matado?
– Quise matar a Felipe.
– Pero no lo has hecho.
– A Francisco.
– Tampoco lo has hecho.
– Eso no quiere decir nada.
– Sí dice, y mucho. Mac, después de lo que le hicieron a tu hermano es lógico que quisieras matarlos. No serías humano si no hubieras tenido ese sentimiento. Pero lo importante es que no lo hiciste. ¿Sabes por qué? Pues porque había otra posibilidad, la de castigarlos sin el homicidio entregándolos a la justicia. Eso fue lo que hiciste. Con Gabriel no existió otra solución, él o tú. Aquí la había. Me estoy ateniendo a los hechos. ¿No te das cuenta que si fueras el criminal que crees los habrías matado también?
– ¡Palabras!
– No. Conciencia. Demasiado fuerte, demasiado intransigente. La tienes atascada en el no matarás. Y crees que no puedes matar bajo ningún concepto.
– No se puede.
– Vamos…
– ¡No se puede!
– La Biblia no dice que te dejes matar.
– No meta la religión por medio.
– Alguien te ha debido inculcar esa moral tan rígida.
Mac sonrió. Hubo travesura en el movimiento de sus labios.
– Muy bien -desafió-, métala. Según usted no dice que nos dejemos matar.
– No.
– Le voy a decir lo que dice -frunció una ceja recreándose en las redundancias-. Cristo nos hablaba de amarnos, de hacer a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran, de no enfrentarse al perverso. ¿Hasta ahí bien?
– ¿Qué intentas demostrarme?
– ¿Hasta ahí bien?
– Sí.
– Pero hay algo que está en el Evangelio y no nos lo ha dicho la Iglesia, a pesar de que nos habla mucho del episodio.
– ¿Qué episodio?
– La Pasión. Nos habla mucho de ella, pero nunca nos ha dicho lo que la Pasión significa.
Otro semáforo. Eduardo estaba intrigado.
– ¿Qué significa para ti?
– La confirmación de las palabras de Cristo. Fue consecuente con sus creencias hasta el final. Si te abofetean una mejilla pon la otra. No te enfrentes al perverso. No te enfrentes… aunque en ello vaya tu vida. No te defiendas ni para salvar tu vida.
– Eso es absurdo, Mac.
– ¿Usted cree? Él no defendió la suya. Era el Hijo de Dios, hacía milagros, resucitaba muertos. ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué permitió que lo mataran? Fue consecuente. Ese es el mensaje de la Pasión, independientemente que después resucitara.
Eduardo meditó la respuesta. El muchacho podía estar equivocado, pero su lógica era aplastante y analizando los hechos no se llegaba a otra conclusión más que aquella que, por otra parte, se dijo, no contradecía las afirmaciones de la Iglesia, al contrario, las redondeaba y ponía el listón a una altura inalcanzable. Era añadir obstáculos al filo de la navaja en el camino de la salvación.
– Así… -intentó ganar tiempo. No se lo ocurría nada para contrarrestar aquella lógica-, que tu moral viene de esa creencia.
– No. Esa respuesta la obtuve después, cuando intenté analizar y saber por qué me remordía tanto. Lo comprendí todo el día que la hallé. Pero no me ha ayudado en nada. Sigue ahí, convirtiendo mi vida en un infierno. Llega un momento -parecía pensar en voz alta-, que no resisto más, que tengo que hacer algo para poder descansar o dejar de oírla.
– ¿Por eso empezaste con la droga?
Asintió con la cabeza.
– En una ocasión quise matarme -prosiguió-, ya lo tenía todo preparado, y me faltó valor.
– ¿Crees que es la solución?
– La única -murmuró-. Pero hasta para eso soy un cobarde, ya ve.
Eduardo pasó por alto el amargo cinismo.
– El caso es que, cuando me dejo llevar, cuando actúo como hacía Gabriel, olvido todo, la violencia ya no me parece horrenda y siento hasta placer, y no sufro -su nuez se movió al tragar saliva-. ¿Se da cuenta? No tengo otro camino. Estos días -prosiguió después de un segundo de silencio-, creí haber hallado la solución, la paz -pensaba en Isabel-, pero luego se jodió todo. La detención de Tomás, la cárcel, Quique… Quiero decir, que al principió sólo quería destruirme yo mismo y que Isabel me abrió los ojos. Pero, ¡todo lo que ha ocurrido después!
– ¿Qué?
– Que descubrí que era mejor destruir a los demás. Cuando agredo a alguien me siento en paz, me siento bien, sobre todo cuando pierdo los estribos, entonces hay… no sé cómo explicarlo.
– ¿Orgasmo?
– Mejor, nirvana. Así que me he dejado llevar, cada vez más hondo, más violento, porque obtenía esa paz que tanto he deseado. La conciencia me había dejado al fin tranquilo. Y entonces me he visto. Esta tarde. He visto quién está dentro de mí.
– ¿Quién?
– Gabriel.
– ¿Crees que estás poseído?
– No. En absoluto. Es algo que ya comenté una vez a otro policía y que había olvidado. En todos nosotros hay un Gabriel dentro, sólo necesita la oportunidad para salir y manifestarse. He tenido miedo. De mí. Ahora estoy como al principio. La conciencia martilleándome con la misma intensidad del primer día, con el inconveniente de que no tengo otros caminos. A Isabel la he plantado.
– Eso ha sido una estupidez.
– Desde luego -reconoció-, pero ya está hecho. ¿El camino de la violencia? Es el más fácil, pero no quiero ser otro Gabriel, no, mientras pueda. Me queda nuevamente el suicidio, como la primera vez -Rió bruscamente, una risa para no llorar-. Seguí a ese tío para ayudar a Germán, pero con la secreta esperanza de que me matara él y obtener el descanso, y, ¿sabe qué? Cuando intuí el peligro me defendí. O sea, que ya ni siquiera sé lo que quiero realmente.
– No ganas nada destruyéndote.
– Una afirmación inteligente. ¿Le ha costado mucho descubrirla?
– Entonces, ¿por qué lo haces?
– No lo sé. Además, le repito que en el momento de la verdad me he rajado.
– De todas formas, habrá algún motivo.
– Habrá. Dígame cual.
– Yo no soy tú.
Un cruce.
– Todo se reduce a la conciencia -dijo Eduardo. Mac bufó cansado de la conversación-. Estás convencido que has hecho un acto execrable que merece un castigo sin remisión, y puesto que la sociedad no te condena, lo haces tú mismo.
– Puede ser. Es una explicación.
– ¿No te parece estúpido?
– ¿Cree que lo es?
– Lo es.
– Como quiera. No discutiré.
– Tú eres quien ha empezado la conversación.
– ¡Una mierda he comenzado! Usted es el que ha querido conocerme. Bien, pues ya lo sabe todo. Dígame su veredicto. ¿culpable o inocente?
– Imbécil.
Mac sonrió.
– ¿De qué te ríes?
– Me acabo de acordar de algo.
Su bisabuelo Jesús, el anarquista, solía emplear aquella definición, refiriéndose a sí mismo, cuando hablaba de la época en que ponía bombas. Había actuado convencido de la honestidad de sus ideales, derrocar el sistema establecido por la violencia, porque las buenas palabras no servían para nada, hasta que la Semana Trágica de Barcelona le abrió los ojos. Las brutalidades y excesos cometidos por los obreros le convencieron que no era peor la tiranía de los poderosos que la de los pobres. Abandonó las armas, abandonó todo tipo de activismo político. Era muy joven, la edad de Mac. Había cometido muertes en aquella revuelta, crímenes que deseaba expiar, igual que su bisnieto ahora. Pensó en entregarse, pero la que sería su mujer, una novicia que conoció en aquellos días revueltos, se lo quitó de la cabeza. ¿Qué ganaba con ello? Era el camino fácil. La cárcel o ser ajusticiado, y ahí acababa todo. Lo difícil era cargar con la conciencia, que era la voz de Dios, toda su existencia. Lo difícil era seguir en la calle, cambiar de vida, buscar la expiación interna por uno mismo, devolver bien por cada mal cometido.
¿Quién sabe?, pensó Mac. A lo mejor su caso era el mismo. Seguir viviendo, soportar los remordimientos, y crear una nueva vida. Escoger el camino difícil. Su bisabuelo fue la mejor persona que conoció en su infancia. Aunque ignoraba si halló la paz consigo mismo no lo recordaba como un atormentado. Quizá estaba marcándole el camino.
No prosiguió la conversación. Se sumió en sus meditaciones intentando recordar las palabras de su bisabuelo Jesús (¿podrían considerarse enseñanzas?) Había pasado lo que él, lo había superado. Si alguien en el mundo podía entenderle, era él. Y si él lo consiguió quizá lo lograba siguiendo sus pasos. Tuvo una ayuda inestimable: la bisabuela. Él en cambio acababa de dejar a Isabel en un necio arrebato, simplemente porque no quería hacerla desgraciada y quizá, sí, también, por temor a volver un día contra ella aquella violencia irrefrenable.
Tenía la mirada perdida al frente, hacia la calzada.
Si algo había aprendido en aquellos cuatro años es que no lograría sobreponerse solo. Necesitaba ayuda, y de los que conocía únicamente Isabel era la idónea. ¿Volver a ella después del daño que le había hecho? Porque es que la había herido. Bueno, al menos disculparse. Se había marchado como un hurón y no estaba bien.