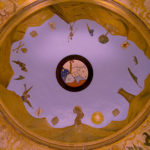VIDRIERA ROTA (2)
Aguja de Marear
1976
53
Las dos de la madrugada.
Estaba en los subterráneos de la parada de Cataluña, al lado de los urinarios. Los brazos cruzados, casi abrazándose a sí mismo. La mirada perdida al suelo y en ocasiones con la mente ausente, autista, inmóvil como una estatua.
No sabía el tiempo que llevaba así cuando sintió la insistente mirada de alguien. Levantó levemente la cabeza, encontró los ojos de un chico de dieciocho o veinte años, no lo sabía bien. Estaba con la espalda apoyada en la pared, al lado de la puerta de los servicios. El cabello corto, rubio. La pierna derecha doblada hasta reposar la planta del pie en el muro. Se estudiaron un rato. Luego Mac vio al otro llevarse una mano a la entrepierna y oprimirla sin apartar las pupilas de las suyas. Mac hizo un gesto de cansancio. Se alejó siguiendo el túnel lo suficiente para que el otro comprendiera que no entendía.
Se cruzó con un hombre joven, treinta y pocos. Bien vestido, elegante. Lo siguió con la vista girando la cabeza al tiempo que se apoyaba en la pared. Su rostro no se alteró lo más mínimo cuando lo vio hablar con el chapero. Entraron los dos en el urinario. Volvió a contemplar el suelo, como si en él estuviera la respuesta que tanto deseaba.
Pudo ser un minuto, pudo ser una hora, el tiempo parecía distorsionado, cuando salió el hombre joven, que se fue en dirección contraria. Ahora saldría el chapero. Le extrañó que tardara. El tiempo nuevamente distorsionado.
Caminó hacia los servicios. El corazón le palpitaba. No era normal aquel retraso. Empujó las puertas con el codo, una elemental prudencia le aconsejaba evitar huellas. No era normal. Algo ocurría. Una estaba atrancada. Sacó el pañuelo para cubrir su mano derecha. Forzó la puerta. Cedió. El chapero yacía degollado. La boca abierta, los ojos… No reaccionó como Germán, estaba más allá de toda impresión. El hombre joven. Aquel era a quien buscaban.
Caminó hacia donde se había alejado el otro. Si tuviera suerte, si no hubiera llegado aún ningún Metro.
Allí estaba.
¿Por qué no cogía el Metro que se detenía en aquel instante? ¿Por qué se iba hacia la calle?
Lo siguió. Ramblas abajo. Plaza Real. Calle Raurich. Nuevamente las Ramblas. San Pablo… dejó de fijarse en los nombres, calles estrechas, callejones más oscuros y solitarios. ¿Dónde iba? Nuevo callejón.
Mac se detuvo. Respiraba superficialmente, los nervios en tensión. ¿Por qué aquel paseo? Lo había descubierto. Tenía que ser. En algún punto, entre la oscuridad, le esperaba. Sacó el bisturí. Era una solución. Si ganaba salvaría a Germán, si perdía se acabaron sus problemas. Un buen negocio. Vamos, pues.
Caminó despacio, estudiando muy bien el terreno antes de avanzar un paso. Parada. Oído alerta. Otro paso. Estaba allí, lo sentía en la piel.
Se echó hacia atrás.
La navaja rozó su cuello.
Trastabilló.
Cayó.
Fue una lucha confusa, apenas se veían. Mac sintió la navaja de afeitar entrar en su carne, en el costado, a nivel abdominal. Forcejearon. El bisturí entró limpiamente, de punta, en su totalidad, en el antebrazo del otro. Nuevo forcejeo. En ocasiones algo líquido y caliente le golpeaba, como los chorros de una pequeña manguera. Jadeaban. El otro parecía más nervioso, luchaba peor.
Desapareció.
Mac permaneció en el suelo respirando ruidosamente. Se incorporó sin ánimos de perseguirlo. Además se había adentrado en la oscuridad. Era arriesgado repetir el experimento. Se llevó la mano al costado, empezaba a doler a medida que la adrenalina descendía en su sangre. Caminó hacia la luz. Buscó un teléfono. No había nadie a aquellas horas.
No sabía dónde estaba. Una plaza, casi tan oscura como el callejón. Una cabina. Se dirigió a ella oprimiendo la herida con el pañuelo.
Los padres de Efrén pegaron un respingo al oír el teléfono.
– ¿Se puede poner Efrén?
– ¿Quién es? ¿Sabe que son cerca de las tres?
– Soy Mac.
– ¿No has hecho bastante daño?
Colgaron.
Jadeó mascullando.
Volvió a marcar. No contestaron. Insistió. Nada. Persistió. Nad…
– ¿… ga?
– ¡… én, cuelga!
– ¿Efrén?
– Dime, Mac.
Había sospechado que era él por la actitud de sus padres. No pudo contestar antes por la invalidez. Se había acostumbrado y se defendía bien, pero en ocasiones era un engorro.
– Oye… perdona, necesito…
– ¡No colgaré! ¡Dejadme en paz!
– ¿Qué pasa?
– ¡Mis padres! -refunfuñó Efrén- ¡He dicho que no colgaré!
– ¿Qué l-es pasa?
– Hay rumores de que lo de Quique es culpa tuya.
– Cosa extraña, ¿verdad? -sonrió con amargura.
– Olvídalo. ¿Qué sucede?
– Necesit-o el…
– ¿Te ocurre algo?
– No.
– Hablas cansado.
– Apenas he dormido.
– ¿No estarás herido?
– Oye… no tengo tiempo. Necesito el teléfono de Eduardo.
– Sí, apunta.
Lo memorizó.
– ¿Seguro que estás bien?
– Sí.
– Isabel me telefoneó sobre las diez.
– No quiero hablar.
– Mac, escucha…
– ¡No quiero hablar!
Efrén no contestó. Mac pudo sentir su dolor, el de un amigo rechazado, el que había sentido él con sus tíos.
– Oye, perdona -murmuró.
– No te preocupes.
– Estoy en un lío.
– Lo sé, me lo ha contado.
Efrén oyó una risita ahogada.
– No -respondió Mac-, ése es otro.
Efrén murmulló algo.
– Mac, mira, no sé, habla con ella.
– No.
– Pero…
– No.
– No seas imbécil. Dime que no la quieres, venga, dímelo y lo comprenderé.
Sólo le respondió un jadeo.
– ¿Qué te ocurre? ¡Tú estás herido! -afirmó alarmado.
– Siempre has sido un buen amigo.
La voz sonó a despedida.
Efrén oyó cómo colgaba antes de poder responder.
***
– Dígame.
– ¿El inspector Eduardo…? -¿cómo era el apellido?
– Soy yo.
– Soy Mac. Escuche…
– ¿Sabes la hora que es?
– … me, h…
– ¿Eh?
– Que hay otro asesinato. Un chapero.
– ¿Dónde?
– En los urinarios… de la plaza de Cataluña. Escuche, he visto al asesino.
– ¿Dónde estás?
– No lo sé -miró alrededor. Sudaba-. En una plaza… Espere.
Echó dos monedas para que no se cortara la comunicación.
Regresó poco después. Cogió el auricular.
– ¿Está ahí?
– Sí.
– No veo ningún letrero.
– Bueno. ¿Sabrías ir a la plaza de Cataluña?
– Mejor no.
– ¿Por qué?
– Prefiero no ir.
– ¿A mi casa? -ofreció. No había tiempo para discutir.
– Si paga el taxi.
– De acuerdo. Ahora escucha: Dejaré el portal abierto; con la hora que es no creo que entre ningún vecino y lo cierre. En los buzones, quinto E, dejaré dinero para el taxi y una copia de las llaves de casa. Encima del buzón los de éste. No estaré cuando llegues, estaré en Cataluña.
– Bien.
Resultó ser un edificio antiguo, cerca de la Sagrada Familia, en Marina. Sin ascensor. Cinco pisos. Herido. Una ganga.
El taxista no apartaba los ojos de él, su palidez, su camisa con sangre, en parte fresca, en parte seca, gotas sanguinolentas en el rostro, hombros, cuello, brazos y pecho. Habría sido difícil decir qué zona de su cuerpo no estaba ensangrentada.
Una buena propina para que tuviera la boca cerrada y una amenaza por si las tentaciones. Su jefe conocía a mucha gente y él había tomado la matrícula del taxi. Cuidadito. A lo peor no era sólo un taxista el muerto si largaba. Estaba lo bastante ensangrentado y con la mirada dura para que el otro se tomara la amenaza en serio. Aquello con Franco no pasaba, y es que no había seguridad en las calles. Gracias San Cristóbal, beso al santo, porque al menos no le había rebanado el pescuezo durante el trayecto.
Cinco pisos.
Blasfemó.
En el segundo habría renunciado, pero no tenía dónde ir y cada vez se sentía con menos fuerzas. Apoyó todo su cuerpo en la puerta, al llegar, introduciendo la llave, esperó a reponerse antes de girarla.
Ya dentro se estuvo quieto unos segundos preguntándose dónde se había metido. La vivienda se veía descuidada; trastos por medio; los rincones no tenían polvo, era el polvo quien tenía algún rincón; una telaraña en una esquina, diversas prendas de ropa tiradas de cualquier manera en una silla… En conjunto le recordó un desván abandonado. Tuvo miedo de fisgonear en las habitaciones.
Caminó con lentitud; la camisa bañada en transpiración, cuello y rostro brillantes.
El cuarto de baño. Le mareó el olor. Abrió el ventanuco.
Los ojos se movieron. Muchas familias solían tener allí una pequeña farmacia repleta de medicamentos. Abrió los cajones. Esparadrapo. Nada más. Ni siquiera mercromina. Algo es algo.
Se quitó la camisa con una mueca, la dejó caer al suelo que, no supo por qué, tuvo el ramalazo de que era lo más limpio del lavabo. Se miró la herida. Hacía bastante que había dejado de sangrar, aunque el agotamiento fuera en aumento. Casi todas las manchas de sangre eran del asesino. Recordó cómo fue. Curioso. Como pequeños manguerazos. Había tenido suerte.
Se miró al espejo olvidándose de todo. Su rostro tampoco estaba muy limpio. En realidad nada estaba limpio. ¿Cuánto hacía que no se duchaba? Lo suficiente para apestar y que los calzoncillos le rozaran. Los cinco pisos habían terminado por dejarle las ingles hechas polvo.
Se descalzó. Hasta las zapatillas deportivas olían a rosas después de tantos días llevándolas fijas día y noche. Los pies… teniendo en cuenta que no usaba calcetines los veranos… Suspiró aliviado, casi con placer, cuando se quitó los calzoncillos, un slip, una cosa moderna que había empezado a popularizarse hacía unos dos o tres años, creía. Tenía las ingles en carne viva.
Se había sentado en el retrete. Se levantó con el slip en la mano. Se vio en el espejo, desnudo, piel y huesos. Siempre había sido delgado, pero ahora… ¿Cómo decían en su pueblo? Una cosa mala. Una frase con innumerables connotaciones y significados, pero todos referidos a la salud del individuo.
En el costado derecho, a medio camino entre las costillas y la pelvis, se veía la herida, sangre seca se extendía desde sus labios en todas direcciones, unos pequeños riachuelos hacia las piernas quedando detenidos al empapar los pantalones vaqueros. Una línea delgada dividía en dos su flaco abdomen, que veía palpitar a cada latido de la aorta, desde el ombligo hasta el esternón, del cual surgía un marcado costillaje, producto de las últimas privaciones; Mac no recordaba haberlo tenido cuando salió de Andorra. Tórax plano, aunque con los pectorales bien definidos, brazos enjutos, duros y fuertes, a pesar de la extrema delgadez actual. Seguro que su columna semejaba un rosario, se dijo, aunque no se volvió de espaldas para comprobarlo. El rostro anguloso, las piernas con las rodillas marcadas. Fijó en los ojos en el pubis, los deslizó por el vello hacia el sexo. Mantuvo los ojos en él pensando, sin saber por qué, en Isabel, deseando tenerla a su lado, entre sus brazos, acariciando sus hermosos senos mientras la besaba, mientras deslizaba las manos hacia… Parpadeó. Su pene estaba engordando. Apartó los ojos sintiéndose ridículo, deseando masturbarse a falta de algo mejor, furioso consigo mismo por lo inadecuado del momento y nuevamente ridículo y estúpido, imbécil perdido, majara, por haber roto con ella. Se negó a pensar, se obligó a concentrar su atención en otra cosa.
Lavó el slip de nailon con violentos restregones como si deseara romperlos, con los dientes apretados y la mirada tensa, porque la imagen de Isabel persistía y su sexo no bajaba. Extendió, casi tiró, en el ventanuco la prenda con una pequeña tos.
¡Era el colmo! ¡Para darse contra la pared! Estaba cansado, estaba herido ¡y va y se empalma! ¡de locos!
Se miró a los ojos en el espejo. El recuerdo de Isabel era más vívido. Su propia imagen desapareció para visualizar la suya, para irla desnudando mentalmente, para irse excitando más, ereccionando más, maldecirse más.
¡Pues no se haría una paja!
¡Ahora era cuestión de amor propio!
¡Sólo faltaría que cediera y lo sorprendiera Eduardo en su casa, desnudo y dale que te pego!
Se metió en la ducha. Pegó un respingo al abrir el agua fría, permaneció sin moverse obstinado, sintiendo descender la pasión. Empezó a tiritar. Reguló el agua. Sus terminaciones nerviosas acusaron el cambio de temperatura, las sintió dolerle a medida que despertaban.
No veía el gel, cogió la pastilla del lavabo, comenzó a enjabonarse. Prestó especial atención a la herida. Al aclararse descubrió que volvía a sangrar; el jabón se había llevado los coágulos que la taponaban. Presionó con la toalla, azul y blanca en tiempos de Colón, ahora negra y negra. Pillaría la sífilis o alguna enfermedad rara en aquella casa.
El esparadrapo se pegaba a sus dedos más fuerte de lo normal. Se suturó la herida con él uniendo los bordes.
El slip aún estaba húmedo, pero de todas formas no se lo habría puesto, tenía las ingles demasiado irritadas. Se puso únicamente el pantalón. Demasiado ajustado. No se había dado cuenta nunca hasta ahora que subía la cremallera ¡A que te la enganchas! ¡Ya sólo faltaría eso! Blasfemaba. Perseguido por la policía, plantado por la novia (en aquel momento olvidó que fue al revés), herido y la picha… ¡Joder; los vaqueros! ¿Es que habían encogido? Empujaba con el dedo. Nada. La cremallera no subía. Tenía que aproximarla con una mano y subirla con la otra. Despacio. ¡Para! ¡Por un pelo! Recuerdo a su santo patrón. ¡Podrías echar una mano, tú! Vuelta a empezar. Sujetaba el miembro con los muslos. Se escapaba. Sacaba la lengua por la comisura para concentrarse mejor. ¡Si lo que no le pasaba a él…!
Ya.
Suspiro.
Comprendió los apuros que pasa un perro cuando le cortan el rabo.
Idioteces aparte, pensó, daba gusto sentirse nuevamente limpio.
Se puso la camisa sin abotonar temeroso de pringarse con algo al sentarse en el sofá.
Cuando quiso darse cuenta estaba recostado durmiendo.