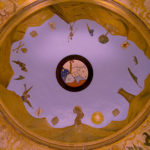VIDRIERA ROTA (2)
Aguja de Marear
1976
41
Mac estaba apoyado en una baranda contemplando las aguas del puerto sin verlas realmente. Aunque Efrén creyó que lloraba en el teléfono no fue así, lo hacía ahora, alternando un lloro silencioso con otro de gemidos. Tía Pruden tenía razón era un asesino, porque él era quien había matado a Quique, él quien apretó el gatillo, él…
Sergio lo observaba a distancia sin decidirse a hablarle. Ni siquiera estaba seguro de que Mac conociera su existencia. Aquella chica, Isabel, era la más idónea en aquellos momentos, pero, ¿cómo localizarla?
Mac apoyó la frente en la mano izquierda mientras sus hombros se sacudían.
El recuerdo de su padre lo azoró más. ¿Cuánto hacía que no había pensado en él? Desde aquella noche en Zaragoza, desde que incendió los coches, si no recordaba mal. Pensó en él, pero su padre no le reprochaba en su pensamiento, aquello le dañó aún más. Quique.
¿Por qué tuvo que nacer?
¿Por qué no se dejó matar por Gabriel?
Ahora su hermano estaría vivo.
No podía controlar el llanto, había perdido todo dominio.
¿Cómo ir a casa? ¿Cómo soportar la mirada de su madre, de Juan? ¿Cómo mirar a Quique en la caja?
La gente pasaba indiferente a su lado, a lo sumo lanzaban una mirada curiosa, pero ninguno se le acercó, algo impensable en el pueblo, tal vez fuera debido a la masificación tal vez no. A Mac le hubiera dado igual, habría mando al cuerno a quien se aproximase.
Sergio sufría, nunca había visto a nadie llorar de aquella manera. No era escandaloso, no histerismo, era dolor, el de quien ha perdido lo más valioso de su vida. Se preguntó si, de coger una de las armas, no la habría usado contra él mismo.
Lentamente el llanto disminuyó y con él la serenidad creció, pero continuó sin moverse, la vista perdida en el mar, dándose cuenta de la forma como se repetían las situaciones en la vida. Había llorado así en su infancia, en brazos de Antonio. ¿Gracián? Sí, Gracián había tenido razón en el Criticón. La vida era una rueda, una especie de noria que iban dando vueltas alternando situaciones buenas con malas, repitiendo circunstancias. Con él ocurría lo segundo porque, joder, estaba estancado en lo malo desde hacía años.
No te lamentes.
Todo lo que le ocurría era culpa suya. El único responsable, no el aro de Gracián. Lo malo es que pagaban justos por pecadores.
Quique.
Tragó saliva por no llorar.
Aunque los mates no lo resucitarás.
Era cierto. No eran ellos los que merecían el castigo, porque, ¿qué era la muerte si no un castigo? Era él. Él el culpable. Él quien debería pagar, quien debería morir miserablemente.
Supo que no lo haría. El por qué lo ignoraba, pero no lo haría. No escurriría el bulto esta vez. Después de todo morir era lo más fácil, lo difícil era continuar con vida, mirarse cada día al espejo sabiendo que había matado a su hermano, afrontar los ojos de su madre, de Juan, incluso de Dani. Era curioso que, en aquellos momentos, lo que pudieran pensar tía Pruden y Pablo le importara un comino.
Estás advertido.
Sintió un latigazo.
¿Y si un día creían que necesitaba otra advertencia? ¿Quién sería esta vez? ¿Juan? ¿Su madre? ¿Isabel?
No podía olvidarlo.
No podía perdonarlo; no se atrevía.
Recordaba el teléfono.
La expresión que tenía cuando se giró no le gustó un pelo a Sergio. Se decidió a intervenir.
– Hola, Mac.
Sintió que la mirada de éste lo atravesaba.
– ¿Te ha enviado Germán?
– No… bueno, sí.
¿Para qué mentirle si no iba a engañarle?
– Es mejor que vuelvas a casa.
Sergio negó con la cabeza. Tenía un nudo en el estómago.
– Como quieras -rezongó Mac.
Prosiguió su camino. Necesitaba la dirección. Un mapa. Un arma. Sólo tenía el bisturí. La navaja estaba en casa de sus tíos, pero Tomás la tendría vigilada.
***
No te tiene como padre.
Eran las palabras que más daño le habían hecho en toda su vida. Literalmente le habían hecho polvo. Como si le hubiera dicho prefiero no tener padre a tener uno como tú. ¿También Silverio pensaba igual? Sí, seguro, aunque no lo dijera, aunque callara para no tener conflictos. ¿Cuánto hacía que no veía a su hijo durante todo el día? Pasaban semanas sin verse aún viviendo en la propia casa. Lo rehuía, estaba claro, y él ni se había dado cuenta ensimismado en la bebida.
Quizá no era tarde todavía. Acaso un alcohólico necesitaba tocar fondo para darse cuenta que ya era el momento de dejar de beber. ¿Había llegado el suyo? No lo sabía. Únicamente era consciente de que había perdido a sus hijos, que no los recuperaría por aquel camino.
Entró en un bar. Por primera vez en muchos años pidió un café en vez de un carajillo. Luego, el listín telefónico. Buscó una asociación. Por probar no perdía nada.
***
Elisabet soportó estoicamente los aspavientos y reproches de su padre.
¿Que el nieto era el niño? ¡Oh, Dios! Entonces, ¿quién era ese novio suyo? Un buen chico. ¡Isabelita, no quiero saber nada de buen chico! ¡Quería la verdad! La obtuvo. Elisabet confesó todo, incluso la relación de Germán con D. Vicente, la muerte de éste, la detención de Mac…
– ¿Quién es Mac?
Alargó sus explicaciones.
D. Eusebio se dejó caer en el asiento sin fuerzas.
– Isabelita -gimió-, ¿con qué gentuza te has unido? ¿En qué he fracasado, qué he hecho mal?
– En nada, papá, pero la vida no es tal y como tú deseas que sea. No todos tienen una buena posición. Son muchos los que tienen que luchar cada día para sobrevivir.
Calló. Cómo explicarle que percibía a sus amigos más vitales, más vivos, más humanos que toda la camarilla con la que se relacionaba su padre.
Había acudido a su despacho decidida a aclararlo todo antes que se embrollara más. Confesar. Su padre era un buen hombre y, a medida que iba descubriendo el pastel, Elisabet sabía que iba sufriendo.
D. Eusebio guardaba silencio sentado en el alto sillón de piel, con el sol que entraba por los grandes ventanales a su espalda. Miraba a su hija, enmarcada con la extensa librería del despacho y un Miró a la derecha.
– ¿Realmente quieres a ese chico?
– Sí, papá.
– ¿No es enamoriscamiento adolescente?
Elisabet negó.
– Él no te ha mentido -añadió-. Era sincero cuando te habló. Quiere cambiar, papá. Dale una oportunidad.
D. Eusebio no respondió. No sabía qué decir. Permaneció en silencio preguntándose qué podía hacer un padre con los hijos cuando éstos crecían.