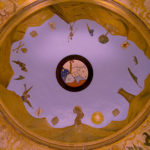VIDRIERA ROTA (2)
Aguja de Marear
1976
38
El dolor del pie apenas lo sintió durante el trayecto dado su estado de ánimo.
Fue Germán quien abrió la puerta creyendo que era Elisabet. Hacía poco que él y Sergio se habían acostado, el muchacho no tenía sueño por la preocupación y habían estado unas horas hablando antes de que el cansancio les venciera. La sonrisa que apareció en su rostro se detuvo al ver el semblante de Mac, quien no le dio tiempo a hablar.
– ¿Dónde guardas las pistolas?
– En ese cajón -contestó torpemente. Contempló a su amigo con alarma-. ¿Qué ocurre?
Lo vio abrirlo.
Mac contempló que estaban cargadas. Cogió una caja de municiones.
– Marchaos de aquí.
– Mac -ahora estaba visiblemente preocupado-, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que te han soltado?
– Los que me detuvieron van a venir.
– Tomás no conoce este sitio.
¿O sí?
– Los que me apresaron la primera vez -aclaró.
– ¿Cómo nos han localizado?
– Los he citado. Marchaos.
¿Citado? Mac había perdido el juicio.
– ¿Piensas liarte a tiros? Eso es una locura.
– Han matado a mi hermano.
Germán tardó en asumir la noticia.
– ¿A Juan?
– A Quique. Sólo tenía diez años.
Germán arrugó la frente.
– No tiene sentido -susurró.
– ¿No? Dejaron una nota: Estás advertido. ¿Qué piensas de eso?
La puerta.
– Han venido rápido -comentó Mac.
Germán inspiró hondo. No quiso pensar, no era el momento. Mac se había precipitado, pero ya era tarde para soluciones.
– Dame el otro revólver.
– No te metas, es asunto mío.
– Dámelo.
Volvieron a llamar.
Mac le dio el arma.
– Estaré en la otra habitación.
Mac amartilló la pistola antes de abrir. El hombre del pasillo fijó los ojos en el revólver, luego en el muchacho. El mismo rostro de la foto que vio en Andorra. Le había extrañado la llamada de Efrén, era imposible que Tomás liberara al chico. Se había escapado, estaba claro por aquella mirada tensa que le lanzaba, y debía temer alguna encerrona por la forma con que echó un vistazo rápido, un simple movimientos de ojos, detrás de él.
Mac volvió a clavar los ojos en el policía. El rostro le resultaba familiar, pero no acababa de recordar dónde lo había visto. El traje lo llevaba arrugado y la camisa se veía abandonada, sin corbata, el rostro…
– ¿Quién es usted?
– Me llamo Eduardo -sacó con precaución la placa-. Tú me has hecho llamar.
– ¿Cómo es que me conoce? ¿Cómo sabe que he sido yo?
– Efrén me dijo Mac, y tu madre me enseñó una foto tuya el otro día.
Mac dudó antes de hacerse a un lado desconfiadamente guardando las distancias para evitar sorpresas.
– Entre y cierre.
Eduardo obedeció y siguió al chico que retrocedía de espaldas hasta el comedor.
– Deje el arma en esa mesa. Con cuidado.
La depositó siguiendo las instrucciones; era lo prudente, el muchacho se veía capaz de disparar. Por otra parte le interesaba ganarse su confianza. Además, que no estaba solo. Se veía perfectamente la puerta de una habitación entreabierta.
– No estoy al servicio de Tomás -quiso tranquilizar.
– ¿A servicio de quién está?
Eduardo no entendió el motivo de la pregunta. Lo que sí estaba claro es que no era Tomás la causa de la desconfianza de aquel adolescente.
– De la Ley.
– ¿Es de ley matar a niños?
Eduardo lo miró intrigado.
– ¿A qué viene eso?
– Apártese de la mesa.
El tono era tenso, pero no nervioso.
Había que sujetar al muchacho, impedirle que siguiera llevando las riendas de la situación.
– Guarda el arma -dijo-. Con el de la puerta vigilándome es suficiente.
Vio al chico indeciso; no porque no supiera qué hacer, sino porque analizaba el comentario. Era buena señal, su sangre estaría hirviendo, pero la mente se conservaba fría. Si sabía manejarlo llegarían a algo positivo.
– Apoye las manos en la pared, de espaldas, y separe las piernas.
Obedeció con un paciente suspiro.
Mac lo cacheó. Nada. Cogió la pistola de la mesa y la entregó junto con la suya a Germán.
– Ahora vamos a hablar.
Eduardo se dio la vuelta quedando de frente. Reconoció a Germán por la descripción del portero.
– Que se quede tu amigo -dijo-. También le concierne a él. Sin el arma en la mano si no os importa.
Germán lo miró a los ojos en silencio antes de desviarlos a Mac. Aquel gesto indicó que éste era el líder, al menos en aquellos momentos. No hubo respuesta por parte de Mac que se limitaba a estudiar a aquel hombre desastrado y seguro de sí mismo. No obstante, Eduardo vio que el Negro dejaba el arma. Era chocante aquella comunicación entre ambos muchachos, pensó, parecían leerse el pensamiento.
Mac frunció la ceja derecha, el policía le tenía totalmente intrigado, lo único que percibía de él (más una sensación que algo racional) era que podía confiar, que no preparaba ninguna jugarreta. ¿Quizá su aspecto? Seguía sin recordar dónde lo había visto, pero estaba seguro de haber contemplado con anterioridad a aquel hombre abandonado de sí mismo; fracasado, tenía que serlo, al menos lo sugería las bolsas de sus ojos, su cabello enmarañado por no decir despeinado, su rostro prematuramente envejecido y con signos de alcoholismo, que le recordaban a Fermín. Podría ser. Sí, podría ser su fisonomía tan distinta a la de Tomás lo que le diera confianza, después de todo este último había resultado un cabrón hipócrita.
– Está usted muy tranquilo -aseguró Mac.
Lo tanteaba. El muchacho había movido un peón y aguardaba la respuesta de su contrincante. No era tonto. Había conseguido que le tuvieran la suficiente fe como para poder conversar sin que le apuntaran con ningún arma, pero no terminaban de fiarse.
– ¿Por qué no? -contestó-. No tenéis aspecto de criminales.
Mac sonrió cínico. Eduardo comprendió que había cometido un error con la respuesta. Tendría que ir con más cuidado en las siguientes.
– ¿Qué es lo que busca?
Le daba una segunda oportunidad. Lo mejor sería ir con la verdad por delante.
– Soy inspector de homicidios. Investigo una serie de asesinatos que coinciden con las características de la muerte de D. Vicente Berenguer…
¡Claro!
De eso lo conocía.
El hombre que tropezó con él.
– … Un testigo te acusa a ti -señaló a Germán-, aunque creo que eres inocente…
El Negro lo contempló desconfiado.
– .. Y encontré tu nombre -se dirigió a Mac- en su domicilio, aunque sospecho que ni lo conocías. Bien, pienso que no tenéis nada que ver con el homicidio. La pregunta es: qué relación existía entre un hombre de su categoría con la vuestra.
– Pregúntele a Tomás -dijo Mac.
Una respuesta de gallito. Impropia de él comparándola con su comportamiento anterior. Su cabeza ya no estaba tan fría. Eduardo se preguntó la causa.
– Os lo pregunto a vosotros. Tomás os cree responsables, algo lógico que no le reprocho. Después de todo su mujer e hija fueron otras de las víctimas del criminal. Que un testigo acuse a Germán le ha obcecado y ahora actúa más con el corazón que con la cabeza. No me sirve lo que él pueda decirme.
Aquello explicaba su cambio de comportamiento tan radical. Mac comprendió a Tomás. No le fue difícil; él sentía lo mismo desde que…
No quiso pensar.
Eduardo vio al chico enrojecer, un bermejo de ira, no de vergüenza, y unos ojos fríos y cristalinos, como luchando contra las lágrimas. Una curiosa mezcla de furia y dolor.
– Bien, ¿qué decís? -se percató de unos ojos por la puerta entreabierta- Que salga también el que me vigila.
Germán hizo una seña a Sergio, que se situó enfrente de Eduardo estudiándolo.
Estuvieron unos segundos en silencio antes de que el Negro comenzara a hablar. El inspector escuchó atentamente, luego a Mac explicando su última detención. Sus ojos relampagueaban al narrar lo de su hermano.
– No ha sido la policía -aseguró Eduardo.
– Claro -retintín-, ustedes no pueden hacer nada malo.
– No han sido ellos. Son inteligentes. Con la muerte de Vicente y vosotros en la calle, se habrán protegido. Matar a tu hermano es echarse piedras en el tejado, concentrar las sospechas en ellos. No. Lo único que habrán hecho será borrar todas las huellas y pruebas que los vinculan con Vicente, estándose quietos, como unos buenos policías dedicados a su labor. Es seguro que ya no habrá forma de demostrar que han estado trapicheando. Seguirán haciéndolo más adelante, pero de momento, durante una buena temporada, no harán nada hasta que no pase la tormenta. No, chico, ellos no han matado a su hermano. Ha sido otro.
– ¡Está mintiendo! Los protege porque son policías como usted. ¿Quién, a ver? -su rostro iba en consonancia con sus ojos- ¿Quién otro pod…?
Al menos guardarás silencio.
Palideció.
– ¿De quién sospechas?
– De nadie -mintió.
Eduardo lo miró grave. La actitud de Mac era muy mala señal.
– Escucha, hijo, no puedes tomarte la justicia por la mano.
– ¡Métase la justicia en el culo!
– Si lo haces tendré que detenerte.
– Hágalo, ¿cree que me importa?
– No seas imbécil, Mac.
– No te metas en esto, Germán -había algo de amenaza.
Su amigo no se amilanó.
– Matándolos no resucitarás a Quique.
– ¡Vete a la mierda!
La exclamación fue de auténtico odio. Sergio se encogió.
– ¿Qué quieres ser? -apuntilló Germán-. ¿Otro Gabriel?
El puñetazo fue muy rápido. El más contundente que hubiera recibido nunca. Cayó al suelo como un saco.
– ¡Adelante! -sangraba por la boca-. Ve y mátalos, y luego corre a drogarte. ¡Es para lo único que sirves!
Las mismas palabras que Isabel.
Mac no respondió, simplemente se fue. Hubiera atacado a quien intentara impedírselo. Eduardo no se movió. El muchacho no había cogido ninguna de las tres pistolas. Que se quedara solo, se tranquilizara y recapacitara.
– Síguele -dijo Germán a Sergio-. No le dejes hacer nada.
– ¿Yo? -incrédulo.
– A ti te respetará, eres un crío, le recordarás a su hermano si te enfrentas a él.
Sergio hizo una mueca dubitativa.