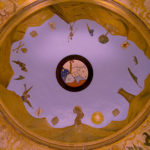VIDRIERA ROTA (2)
Aguja de Marear
1976
35
Eran las tres de la mañana cuando el sonido insistente del teléfono despertó a Tomás.
– ¡Que ha huido! -aulló al oír las primeras frases.
– Cálmate.
– ¡¿Cómo quieres que me calme?! ¡Te confío un preso y lo dejas escapar!
– Ese preso no era legal, si me permites que te lo recuerde.
Tomás consiguió tranquilizarse ante la helada advertencia.
– ¿Cómo lo ha logrado?
– El guardia que repartía la comida lo encontró en el suelo…
– Te dije que nada de comida.
– … y lo llevó a la enfermería -prosiguió desoyéndole-. Chico, ese muchacho es un actor nato. Consiguió hacer creer al médico que tenemos, que sufría una apendicitis lo suficiente como para recomendarnos llevarlo al hospital para un análisis de urgencia. Abdomen agudo, diagnosticó.
– Y lo llevasteis en ambulancia y sin esposar.
¡Cretinos!
– Sí, ¿quién iba a pensar que era cuento? No obstante iba un enfermero con él y un guardia al lado del conductor. Cogió desprevenido al ATS, lo noqueó y saltó de la ambulancia en marcha.
El muy cabrón iba a resultar peor que el Lute. Tomás bufó.
Maldita fuera la hora en que quiso coaccionarlo.
– Bien, yo me encargo de todo.
Conseguiría una orden de busca y captura. Lo haría como asunto de narcóticos, así no se enfrentaría con Eduardo.
El problema sería explicar por qué lo dejó libre cuando ya lo tenía en sus manos días atrás.
Estaba dando vueltas por el piso casi sin percatarse de ello.
Arrojó con todas sus fuerzas un florero al suelo, uno que le había regalado su suegra de recién casados.
Aquel chico…
Intentó tranquilizarse.
Se sentó observando el retrato de su hija. Desvió los ojos hacia el que estaba al lado. Su esposa e hija.
Muertas.
Asesinadas por Germán.
Cinco asesinatos.
Todos iguales.
Todos en serie.
Sin relación entre ellos. Un traficante, su esposa e hija, un vagabundo y una anciana viuda socia de Caritas. Degollados, sin ninguna huella, sin pistas hasta la aparición de un testigo que da la descripción de Germán.
Nunca se había sentido así.
El asesinato de su familia fue un shock demasiado fuerte, necesitó visitas a un psiquiatra, aunque consiguió recuperarse rápidamente. Sin embargo su actitud frente a los detenidos no cambió, prosiguió siendo el pacífico y conciliador policía que había sido siempre… hasta que supo la identidad del criminal.
Germán.
Mac creía sinceramente en la inocencia de su amigo. No era de extrañar. A él mismo le costaba creer que aquel muchacho fuera capaz de algo así, pero las pruebas cantaban.
Había perdido el control.
El maldito pelirrojo…
Se había dejado dominar por una violencia que detestaba.
No había podido evitarlo.
El asesino estaba al alcance de su mano, sólo lo separaba aquel mozalbete.
Hablaría.
Por las buenas o las malas.
Tenía cojones.
Había que reconocerlo.
Y lo principal, era inteligente.
Su vista se detuvo en los fragmentos del jarrón preguntándose si estaba enfurecido porque Mac se había escurrido entre sus dedos o por aquella violencia nueva en él.
***
Mac se acercó cojeando hasta el Metro. Las puertas estaban cerradas a aquellas horas. Se dirigió hacia el enorme letrero de cristal, a través del cual un plano de la ciudad marcaba las estaciones de las distintas líneas.
Apoyó el índice derecho en la señal de aquella estación. Está usted aquí, ponía con una visible flecha. Se mordió el labio inferior. El dolor del tobillo aumentaba muy rápidamente. Buscó la parada próxima a casa de Isabel. Demasiado lejos para ir andando. A casa de tía Jerónima… también muy lejos. Rebuscó en los bolsillos, llevaba suficiente para un billete. Miró alrededor. ¿Dónde podía meterse para pasar la noche sin llamar la atención?
Renqueó hacia la oscuridad.
Cinco asesinatos.
Se detuvo.
Un asesino en serie. Germán no. Se negaba a creerlo.
Sonrió amargamente reanudando la cojera. Sería el colmo huir de la cárcel y caer víctima de un psicópata.
Un solar abandonado. La puerta estaba suelta. Alguien la había desenganchado observó desconfiadamente. Se palpó comprobando que no había perdido el bisturí que robó de la ambulancia antes de saltar. Gabriel estaría satisfecho, había ganado la guerra. Pero ya no importaba. Estaba claro que en el mundo si no sacudes recibes. Pues bien, él estaba cansado de cobrar, a partir de ahora sería quien repartiera las hostias. Sí, Gabriel habría estado orgulloso.
Entró.
El ruido de la cojera despertó al vagabundo que lo utilizaba como refugio habitual.
– ¿Qué haces aquí?
Parecía más a la defensiva que agresivo.
– Pasar la noche -respondió Mac.
– Este sitio es mío, ya te estás largando.
– Échame.
Lo pronunció lentamente, sin pasión, con unos ojos fríos que hicieron pensar al otro dos veces su respuesta.
Mac se sentó apartado del vagabundo percatándose que volvía a sentir la violencia a flor de piel, como cuatro años atrás. La misma que le hizo desafiar a Nando, pero más tranquila, más sosegada, más peligrosa y consciente.
– Ganaste, Gabriel -repitió en voz baja sintiéndose un nuevo Juliano ante el Galileo, pero le daba igual, no le desagradaba porque se había resignado, ni le apetecía la droga, no porque Isabel hubiera conseguido hacerlo reaccionar, sino porque hallaba en la violencia lo que buscaba en la heroína.
¡A la mierda con todo!
Se desató la zapatilla bajo la mirada arisca del vagabundo. Lo observó de soslayo. Ropas rotas y mugrientas. Camisa rala, pantalones ajados con faltriquera y zapatos medio rotos. El rostro más viejo que avejentado; ojos picantes y malévolos; barba alborotada, vivaracha e irascible; labios carnosos y sensuales si hubieran podido verse debajo de aquel Mato Grosso. Dos dientes en sus encías, nariz enrojecida y un cuerpo diminuto si hubiera sido extraído del envoltorio de sus ropajes, los del abuelo cubriendo al nieto.
No parecía peligroso si no se le daba la espalda.
Volvió a prestar atención a su pie.
Seguía sin llevar calcetines y debido a no poder ducharse aquellos días existía una ligera capa de roña que no se veía bien por las sombras, pero que detectaba fácilmente con las yemas de sus dedos. Tenía el tobillo algo inflamado, pero conjeturó que debía ser más consecuencia al castigo de andar que al hecho de torcérselo al saltar de la ambulancia.
Un buen sueño, descansar, y mañana le dolería más al enfriarse. O quizá no, acaso la hinchazón remitiese al tenerlo unas horas en reposo.
Dormir.
¿Con aquel delante?
No era tan tonto.
Se puso la bamba, la ató.
El bisturí a mano.
Sostuvo la mirada del vagabundo quien se hizo un ovillo acostándose sin quitarle el ojo de encima. Mac se puso cómodo. No tardó en dormirse.
***
Mientras Pablo la llevaba de regreso a Aragón Eulalia se hacía cruces envejecida veinte años. No comprendía nada. ¿Por qué el Señor la castigaba con aquellas desgracias? ¿No hubo bastante con que se llevara a su marido?
Tuvo un fugaz pensamiento hacia Mac. Mejor que, estuviera donde estuviera, no se enterara de lo ocurrido, era tan sensible. El más vulnerable de los tres hermanos, aunque no lo pareciera. La noticia lo destrozaría, y de la manera que estaba últimamente era capaz de cometer alguna tontería.
Juan era más fuerte, se parecía más a ella. Tan abatido como pudiera estarlo Mac, pero lo sobrellevaría mejor.
No lloraba. Dios le había dado un carácter para soportar lo que hiciera falta. Ni siquiera sus movimientos eran alterados. Pero unas ojeras grises envolvían sus ojos apagados, doloridos, y arrugas que no poseía el día anterior se habían posesionado de su rostro acompañando las hebras blancas cuya existencia ignoraba, porque no se había mirado al espejo desde que Juan telefoneó.