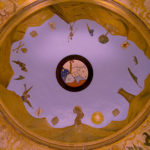VIDRIERA ROTA (2)
Aguja de Marear
1976
33
Ahora que estaba más sosegado Mac no se reconocía. No había tenido intención de herir al policía, sólo demostrarle que podía hacerlo, pero la frialdad con que le apuntó… Incluso el disparo; sus dedos no habían temblado. El Mac que fue a los doce años nunca habría reaccionado así. Ahora en cambio era… ¿cómo decirlo? ¿criminal? No era la definición correcta, pero supo que si hubiera matado a Gabriel en la actualidad no habría sentido el menor remordimiento.
¿Quién era?
No.
¿Qué era?
En Zaragoza todos los actos que cometió le costaron una enfermedad por ir en contra de los principios morales que le habían enseñado. Ahora no; como si la moral hubiera desaparecido de su ser. No tenía el menor arrepentimiento de haber dejado a un matón ciego y al otro inválido, ellos se lo buscaron. Algo impensable tiempo atrás.
¿Qué le había ocurrido?
¿En qué se había convertido?
¿Era debido a su afán de no rendirse nunca? ¿A no querer besar la tierra ni sufrir las humillaciones y maldiciones de quienes le atacaban? ¿Prefería morir luchando a no dar su brazo a torcer?
¿Por qué se sentía bien y a gusto? ¿Por qué se sentía vivo siendo violento? Era cierto que de chico le encantaban las peleas, pero nunca fue agresivo, nunca quiso dañar a nadie. Ahora le deleitaba, se sentía satisfecho de lo que hizo a aquel par y de disparar contra el policía.
¿Por qué?
¿Qué hombre pudiendo defenderse soporta que lo aplaste el poderoso?
Pero de ahí a sentirse…
***
El hospital le enfermaba, no podía evitarlo. La última vez que estuvo en uno fue cuando hirieron a Mac y su hermano lo apaleó, aún recordaba lo mal que lo pasó. Esta vez no era muy diferente.
Se giró bruscamente fingiendo fascinación por el enorme oleo que representaba a un médico militar en compañía de la Cruz Roja durante una campaña. Todo él emanaba heroicidad y sentimiento. Rostros crispados, enérgicos, decisivos con expresión de ternura en los ojos mientras recogían a los heridos unos y los atendían otros. El médico, cual nuevo Napoleón dirigiendo la batalla, parecía arengar a los esforzados voluntarios.
Sergio miró hacia la cristalera. Dos policías habían entrado llevando un muchacho. No debía ser muy grave puesto que caminaba. Rezó para que no entraran en la sala de espera.
El rostro de Germán se esforzaba por mantenerse indiferente, pero su corazón se desbocaba. Una mano se posó en su hombro. No gritó porque Dios no quiso. El respingo no pudo evitarlo.
– Leí tu carta.
Elisabet.
Germán parpadeó, la vista se le nublaba, se dio cuenta que estaba sudando.
– ¿Ocurre algo? -preguntó alarmada por su aspecto.
– Nada -farfulló.
La policía seguía a la vista. Elisabet siguió los ojos de su novio comprendiendo. Normal que estuviera con los nervios de punta.
– Te estás arriesgando mucho -murmuró.
– ¿Qué otra cosa podía hacer?
Podía no haber hecho nada, pero no iba con él. Ella misma habría permitido que tía Jerónima muriera en su casa sin recibir asistencia, al menos así lo creía. Después de todo era probable que no sobreviviera ni en el hospital. Tenía un sentido más práctico que Germán. Quizá por eso lo amaba, porque tenía unos sentimientos inacordes con los vapuleos que le había dado la vida.
– Será mejor que vuelvas a casa.
– No voy a dejar solo a Sergio aquí.
– Ya me quedaré yo. Es estúpido permitir que te pongas en peligro sin necesidad.
Iba a negarse cuando Sergio lo cortó.
– Elisabet tiene razón -agradecía la actitud de Germán, pero era arriesgado-. Regresa a casa.
– Tu abuela no tiene seguro. De momento le han admitido, pero…
– Ya me encargaré yo -se ofreció Elisabet.
– ¿Cómo? -sarcástico-. ¿Llamando a tu papaíto?
Se maldijo.
– Perdona -rectificó-. Estoy nervioso.
– No es mala idea -Elisabet parecía no haberle escuchado-. Le telefonearé.
– ¡Venga, mujer!
– Que sí, que es buena idea. Está forrado, que pague él.
– ¿Crees que es tan tonto como para pagar la hospitalización de una extraña?
– Sí.
La afirmación fue rotunda.
– No estoy para bromas -murmuró agotado.
– No bromeo, lo conozco bien. Gruñirá un poco, pero no será capaz de dejar en la estacada a la pobre abuelita que, faltos de padre, mantuvo a mi novio y su desvalido hermano durante su tierna infancia.
Germán no reaccionó. Estaba con la boca ligeramente abierta, fijo en Elisabet.
– No se tragará ese folletín.
– ¿Que no? ¡Pero si ya lo estoy viendo! Moverá la cabeza como si negara diciendo: Isabelita, Isabelita…
***
– Isabelita, Isabelita, eres demasiado buena para este mundo traidor.
Y D. Eusebio Faustino, etc., meneaba la cabeza de un lado a otro mostrando su reprobación.
– Es que son tan pobres, papá, míralos. Además no tienen ningún otro familiar.
Sergio gimoteaba, aleccionado por Elisabet, abrazadico a su supuesto hermano, que estaba negro.
– No, Isabelita. Observa a tu novio cómo nos mira.
– Es un orgulloso, no le hagas caso.
– El buen orgullo es un don de Dios.
– Lo sería si pudiera pagar la hospitalización, pero no puede.
– ¿Es verdad, joven?
– Sí -respondió entre dientes.
– ¿Tan mal van las ventas?
– ¿Qué ventas?
– Las suyas.
– ¿Sabe que vendo?
– Isabelita me lo cuenta todo.
– ¡Joder, pero esto…!
– Esto también.
– Ya veo, ya.
– No comprendo de qué se avergüenza.
Germán parpadeó.
– ¿A usted no le importa?
– No. Cada uno ha de ganarse la vida como buenamente pueda.
– Sí, claro -murmuró Germán.
¿Por qué le hacía señas, la bocazas de Elisabet, detrás de su padre?
– Espero que tenga mayores ambiciones -proseguía D. Eusebio-. Quiero decir que no se conforme con lo pequeño.
– ¿Ah, no?
– ¡Naturalmente que no! Vender al por mayor, ese debe ser su objetivo.
– Está todo copado.
– ¡Elimine la competencia!
Elisabet se daba leves golpes con la frente en la pared.
Sergio contemplaba a aquel hombre tan asombrado como Germán.
– ¿Eliminarlos? ¿Así, sin más?
– ¡Por supuesto!
– Eliminarlos -murmuró sin creerlo.
– Joven, permítame que le dé un consejo: nadie da nada por nada. Tiene usted aspecto de apático…
¿Cómo le había llamado?
– … Debe ser más decidido si desea mi aprobación para concederle la mano de mi hija. ¿Cómo cree que acrecenté mi fortuna?
A Germán se le cayó la mandíbula.
– ¡Ah, pero usted también…!
– ¡Pues claro, hijo, claro!
Elisabet se llevó las manos a la cabeza.
– Papá, ¿por qué no dejamos esto? -interrumpió.
– Hija mía, es perentorio decirlo. Por mucho que cambien los tiempos, la clase es la clase.
Germán frunció el ceño saliendo de su sorpresa. ¡Un jodido traficante y ahora le venía con la clase!
– Pues nos dedicamos a lo mismo.
– ¡Hala!
– ¿Decías, Isabelita?
– Nada.
– No es lo mismo, joven.
– Yo en pequeño y usted en grande. ¿Qué diferencia hay?
– Las ganancias, hijo.
– Las pelas, vale. Pero moralmente es lo mismo.
– ¿Podrá dar de comer con la moralidad a Isabelita?
– Si otros lo hacen, también yo.
– Otros no son Isabelita. Está acostumbrada al lujo, a la buena ropa y, en fin, a gastos. ¿Podrá mantenerla así?
Germán no respondió.
– Al menos es sincero con su silencio.
– Papá, déjalo ya.
– No, no. Hay que arreglar esto ahora que estamos a tiempo, después de la boda ya se sabe.
– Pues dale un empleo si tanto te preocupa su futuro.
– ¡Ah, no! -el Negro-. No he escapado de uno para caer en manos de otro.
– ¡Germán, cállate! ¡No lo líes más!
– Ese orgullo que muestra ahora es estúpido.
– Es posible, pero estoy hasta los cojones de acostarme sin saber si estaré vivo al día siguiente o en prisión. Quiero cambiar, ¿me oye? Cambiar por su hija, no hundirme más en el fango. Métase ese empleo donde le quepa. Quiero ser honrado.
– ¡Vamos bien!
– ¡No murmures, Isabelita! ¿Insinúa, joven, que yo, D. Eusebio Faustino Primitivo Félix de Aranjuez y Dimas, duque de Vallibana, marqués de Boque, señor de San Juan del Pozo, descendiente de insignes militares y laureado con la Cruz de San Fernando, no soy un hombre honrado?
– Lo que es, es un cínico.
– ¡Acabáramos! No he venido aquí para ser insultado, Isabelita. Haz bien y… ¡Vámonos!
– Papá, deja que te explique…
– ¡No hay nada que explicar! ¡Y le prohíbo a usted que vuelva a ver a mi hija!
– ¡Me paso su prohibición…!
– ¡Cierra el pico, Germán! Papá…
– Oigan, esto es un hospital. Si no se comportan llamaré a la policía.
– Perdone, enfermera. Vamos a casa, Isabelita.
– Deja que te explique…
– Está todo muy claro.
– No, papá, no lo está. El cree que traficas con drogas.
– ¡Que yo traf…! ¿Cómo se atreve, joven?
– ¡Usted lo ha dicho!
– ¡Yo no he dicho nada!
– ¡¿Me vais a dejar hablar?!
Sergio detuvo la cabeza en Elisabet, había estado todo el rato mirando a uno y otro según el turno de conversación. Comprendió el malentendido a medida que la muchacha confesaba.
D. Eusebio endureció los ojos. ¡Su hija liada con un dromedario! No. Camello, se decía camello.
– Olvídela, joven. Te prohíbo que lo sigas viendo, Isabelita.
– Papá, es un buen chico.
– ¡Sí, ya se ve!
– ¡No digas nada, Germán!
– Si no he abierto la boca.
– ¿No le has oído, papá? Ha rechazado tu oferta porque creía que eres un traficante. Quiere cambiar, dale una oportunidad.
– Eres muy buena, Isabelita, pero estas personas…
– ¿Te crees que le gusta? Míralo, no tiene padres, su hermano es muy joven para poder trabajar, mira lo flaco que está, sólo tienen a su abuela y se está muriendo…
Sergio plañó al oír a su abuela, convencido que era lo que Elisabet deseaba. D. Eusebio enterneció la mirada.
– … pedía limosnas para poder alimentarlos, por eso Germán empezó a vender drogas, sabes que no hay trabajo, papá. ¿Qué otra cosa podía hacer?
– Algunos se sacan un buen jornal pidiendo. No es excusa, Isabelita.
– Mi abuela no -lloriqueó Sergio moqueando-, es ciega y le roban. Todos los días, allí, enfrente de la catedral…
Sorbía con la nariz quejumbroso.
– ¿Enfrente? -interrumpió D. Eusebio-. ¿Tu abuela es doña Jerónima?
¿La conocía?
Germán abrazó a Sergio para ocultar que la sorpresa no hacía reaccionar al chiquillo. Lo acunó.
D. Eusebio se llevó un inmaculado pañuelo a sus humedecidos ojos. La recordaba, pobre mujer, cuan pena le daba siempre. Era cierto que no ganaba casi nada, apenas tenía monedas en el mugriento cartón. Lógico que su nieto mayor se hubiera visto abocado a la delincuencia. Malhadada anciana. Suspiro.
Germán movió la cabeza. Elisabet había tenido razón, su padre era un pardillo. Nunca lo hubiera creído.
Aún con todo no le convencía. Ayudaría a esa pobre desgraciada, daría un trabajo a Germán si tal era su deseo, pero no permitiría que su hija se desposara con él. ¿Qué diría su bendita madre? No, no. Podía oír ya los lamentos de su amada Victoriana Juana. Arturito, él sí. Arturito…
– No puede ser, papá.
– ¿Por qué no?
– Es gay.
– ¿Que es qué?
– Gay.
¡Oh, imposible!
– Compruébalo.
– ¡Por supuesto que lo comprobaré! Ahora mismo voy a su casa.
– ¡Ay, Dios, que va! -gimió Elisabet viéndole desaparecer como una bala.
– A que no es marica -aventuró Germán.
– ¡Y yo que sé! ¡Lo he dicho para que deje de dar la lata!