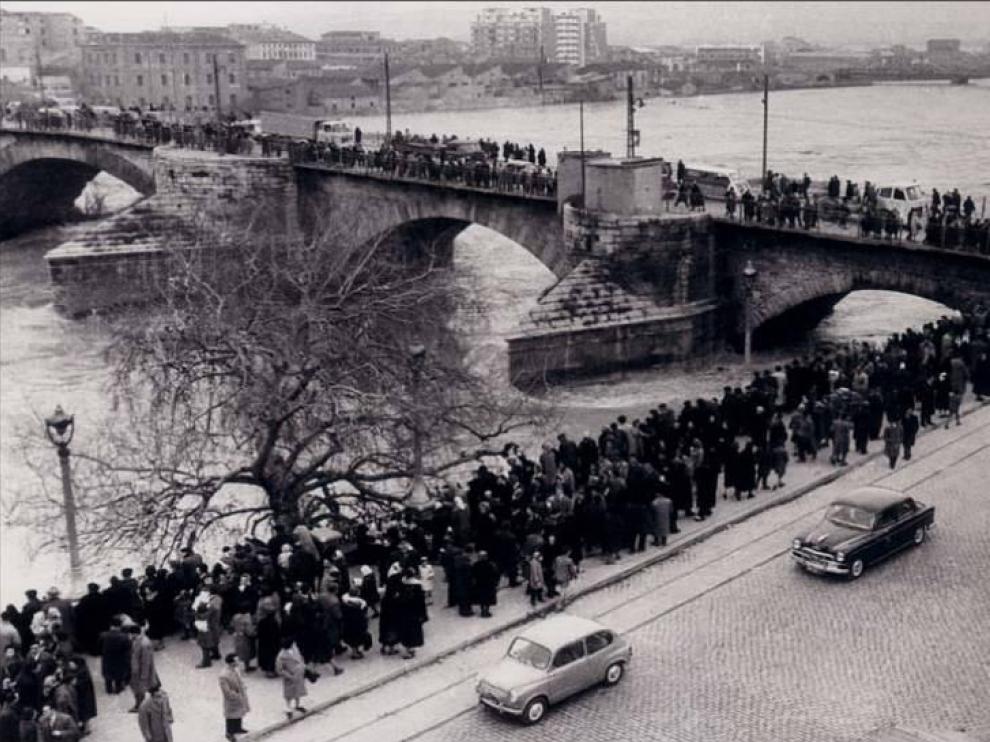
CAPÍTULO 35
Juan abrió los ojos.
Otra pesadilla.
No hacía más que soñar con su hermano y siempre con calamidades.
Alguien aporreaba la puerta.
Las cuatro de la madrugada.
Doña Plácida, seguro.
– ¿Qué ocurre?
– ¿Está usted bien?
Doña Plácida.
– Sí, naturalmente.
– Es que hablaba sin parar…
¿Pero qué hacía levantada a estas horas esta mujer?
– … a mi Benito también le pasaba. Si tenía algún problema no hacía más que hablar en sueños.
– Estoy bien, no se preocupe.
– Es ese crío, ¿verdad? Son parientes.
Se puso los pantalones. Abrió. No era cuestión de hablar a través de la puerta para que se enteraran los demás realquilados.
– Mi hermano.
– Tiene mal aspecto -dijo sin oír-, ¿quiere una tila?
– No, gracias -respondió amablemente.
– ¿Un te? Café no, porque aún le alterará más.
Al fondo del pasillo había un cubo con un mocho.
– Estoy bien, ya ha pasado. Sólo era un mal sueño.
Estaba remangada mostrando unos sarmientos por brazos; un delantal negro de faena, gigantesco, que debió pertenecer a su tatarabuela.
– Le haré una tila.
– No es preciso, señora.
– A mi Benito le sentaba muy bien, luego se ponía a hablar y no paraba el pobre, que si Fulano, que los negocios, que una factura que no le pagaban, otra que debía él. Siempre estaba liado. Mi Benito era muy trabajador. Siéntese en la cocina, estará en un momento.
Juan se resignó. Ni quisiera ni que no, se tendría que tomar la tila o no le dejaría en paz.
CAPÍTULO 36
Si había algo que realmente fastidiaba a Saturio eran los periodistas. Los había hecho despachar a todos sin responder a ninguna de las preguntas sobre el aumento de asesinatos en aquellos últimos días. Aún así la calle alrededor de la casa estaba llena de curiosos que estiraban el cuello inútilmente como si a través de la puerta se viera el cuerpo caído en el segundo piso.
Antonio no tuvo necesidad de mostrar sus credenciales porque lo conocían casi todos sus compañeros y se encaminó seguido de Germán hacia las escaleras.
El forense estaba inspeccionando el cuerpo bajo la mirada del inspector. Frunció el ceño y el caliqueño se desvió hacia la izquierda al ver a Antonio.
– ¿Dónde estaba metido? -preguntó-, le hemos llamado a casa.
– Estaba interrogando a este chico. Sabe algo de Macario y me ha hablado de este crimen.
Saturio contempló a aquel muchachito pálido que contemplaba al fallecido.
– ¿Lo conocías?
Germán asintió con la cabeza.
– Chema Suárez -musitó Antonio-, era un camello.
– ¿Algún ajuste cuentas?
– No, pura casualidad -Antonio hizo repetir a Germán su declaración.
– Curioso -rezongó Saturio jugueteando con el caliqueño-. ¿Para qué iba a disparar nadie de buenas a primeras? ¿Y por qué Macario no huyó contigo? El que disparó temía algo. Venga conmigo -ordenó a Antonio.
Registraron el piso y excepto restos de comida de varios días no encontraron nada hasta que cayeron en la cuenta que la mitad se estropearía si no se guardaba en el frigorífico. Esto hizo que Antonio lo abriera y cerrara de golpe tan pronto atisbó el interior. Saturio lo volvió a abrir. Asintió con la cabeza.
– El fulano la mató -dedujo-, y la cortó en pedazos. Sin embargo no se deshizo de ellos sino que los introdujo en el frigorífico -calló un instante pensando-. Quizá temía que le vieran sacándolos. Quizá creyó que el olor a descomposición llamara la atención a los vecinos, por la sencilla razón que no quería ser descubierto. Utilizaba este piso como escondrijo. Dispara como saludo en sí que abre la puerta y Macario desaparece. Gabriel. Tiene que ser él. ¿Lleva encima el retrato robot?
Antonio asintió.
– Bien -comentó Saturio saliendo a la escalera-, vamos a que lo vea ese crío.
Germán seguía en el mismo sitio viendo trabajar al forense. A su lado había otro hombre. Mayor, coqueto, que solía alardear de ir peinado a lo Yul Brynner. Bien trajeado y aspecto inequívoco.
– ¿Qué hace usted aquí? He dado orden de no dejar pasar a nadie.
– Es que vivo aquí, en esta puerta. Soy quien les ha llamado. Lo vi todo, ¿sabe? Todo.
– ¿Y por qué no hizo nada?
– ¿Con el pistolón que llevaba? Ni loco. Mire como está este hombre -señaló el pecho destrozado por el disparo a bocajarro- y eso que iba armado también.
Germán buscó el arma con los ojos.
– A ver -Saturio sacó un cuaderno de tapas mugrientas y anotaciones que igual podían haber sido un relato como fórmulas matemáticas-, sus datos, ¿cómo se llama?
– Florencio.
– Buen nombre -no pudo evitar el comentario-, le cuadra.
– ¿Se burla usted de mí?
– Dios me libre.
Florencio se puso enfático.
– Tenga usted cuidado. Un amigo de mi cuñado es primo segundo de…
– Florencio, ¿qué más?
– Gay. Como los almacenes estos que están en la calle…
– Sé dónde están, he nacido en Zaragoza -escribía sin cesar. Antonio se hacía cruces, ¿cómo podía entenderlo al leerlo al cabo de unos días?
Saturio se rascó la cabeza con el bolígrafo.
– ¿Qué vio usted? -preguntó Antonio.
– Dos chicos… éste es uno.
– ¿El otro era éste? -Antonio enseñó una foto de Mac.
– Sí, creo que sí. Venían con el muerto. Llamaron a la puerta de Felisa, se hace llamar Judith, la guarra, pero es Felisa, si lo sabré yo. Una pervertida, le gustan los niños.
– ¿A usted no? -Saturio.
– ¿Qué insinúa?
– ¿A quién no le gustan los niños?
– ¿Se burla usted de mí?
– Dios me libre.
– Llamaron a la puerta y el hombre abrió.
– ¿Pudo ser éste? -interrumpió Antonio mostrando el retrato robot de Gabriel.
– Sí, sí. Nunca olvidaré esa cara. Oigan, están ustedes en todo.
– Pues si nos viera cuando trabajamos en serio -el caliqueño para arriba y para abajo.
– ¿Decía?
– Que dónde estaba usted.
– En mi casa.
– ¿Cómo es que lo vio todo?
– Por la mirilla.
– ¿Qué hacía mirando por ella? -preguntó Antonio.
– Una coincidencia -dedujo Saturio.
– Sí.
– Coincidencia -escribía en el cuaderno.
– ¿Oigan, qué están pensando de mí?
– Nosotros nada, don Alegre.
– Florencio, no Alegre.
– Es verdad -se lamentó Saturio-, el apellido…
– El apellido es Gay no Alegre.
– ¿En qué estaría yo pensando?
– Le recuerdo que el amigo de mi cuñado…
– ¿Qué ocurrió después? -interrumpió Antonio.
– Apuntó a este señor.
– ¿Al muerto?
– Sí, al muerto, entonces éste…
– El chico -inquirió Saturio.
– El muerto. Sacó un arma.
– El asesino.
– No, el muerto.
– Entonces había dos.
– ¿Dos qué?
– Dos armas.
– Sí.
– Ah.
– Tenían un arma cada uno.
– Y se dispararon.
– No.
– ¿Qué hicieron?
– Sólo disparó uno.
– El asesino.
– Sí.
– Ya voy acertando.
– ¿Decía?
– Que siga.
– Este chico salió corriendo antes del disparo y el otro…
– El de la foto.
– Sí. Se detuvo aquí.
– Donde está usted.
– No. En el rellano, pero ahí.
– Después del disparo.
– Antes. Se detuvo y entonces oí el disparo. Este señor cayó rodando y el chico se agachó para coger el arma.
– Del asesino.
– Del muerto. Entonces disparó.
– El chico.
– El asesino. Me agujeró la puerta, casi me da.
– Lástima.
– ¿Cómo dice?
– Que lástima de puerta.
– Sí, de nogal. Me costó un riñón.
– Ya no las hacen ahora así.
– No. No sé dónde conseguiré otra igual.
– Tengo un sobrino por parte de prima hermana que es carpintero. Trabaja muy bien.
– ¿Sí?
– Vaya
– ¿Me dará la dirección?
– No faltaba más. Diga que va de mi parte, le hará descuento.
– Gracias.
– No hay de qué.
– Es usted muy amable.
– Me abruma. ¿Y decía que le agujeró la puerta?
– Sí. El chico salió corriendo y el otro detrás.
– ¿Hacia dónde?
– No lo sé. Eso mi amigo.
– ¿También es gay?
– No, Pérez, se llama Pérez, no Gay.
– ¿Dónde está su amigo? -preguntó Antonio.
– En la salita. Ha tomado un calmante.
– ¿Se asustó? -Saturio.
– El hombre tropezó con él de bruces y con el pistolón que llevaba…
– ¿Hace el favor de llamarlo?
– Está durmiendo.
– ¿Podría despertarlo?
– Por supuesto.
– Muy agradecido.
– De nada.
***
– Un energúmeno -aseguró el amigo.
– Aún tengo los pelos de punta -arguyó Florencio.
– Los de la rodilla -Saturio contemplaba la calva de Florencio.
– ¿Qué murmura?
– Que les dio a ustedes el día.
– No lo sabe usted bien.
– Me lo figuro.
– Me tiró al suelo y no sé cómo no disparó -el amigo se secaba el sudor.
– ¿Hacia dónde fueron?
– Calle abajo, pero no puedo decir más.
– ¿Volvió a disparar?
– Si lo hace me da un infarto. Sufro del corazón, ¿sabe?
Un carraspeo hizo que Saturio volviera la cabeza. Un guardia de uniforme.
– Preguntan por usted. Es de la comisaría.
Al poco regresó dio las gracias a los testigos y ordenó a Germán que volviera al cobertizo.
– Cuando acabe con éste -dijo al forense- mire la sorpresa que hay en la nevera. Luego acuda a esta dirección -le dio un papel. Hizo señas a Antonio-. Venga conmigo.
– ¿Otro muerto?
– Otro.
– ¿Mac?
– No, un adulto.
CAPÍTULO 37
Antonio contempló un instante el cadáver. Había sido atropellado y luego le habían descerrajado un tiro en pleno rostro a menos de un metro de distancia. Sombríamente pensó que no había sido aquella la víctima que esperaba. Su rostro se fue cursando de arrugas al tiempo que se daba cuenta de lo que aquello significaba.
Desvió la vista hacia el conductor. Estaba hablando con Saturio. Se aproximó.
– Así que el hombre surgió de imprevisto -comentaba el comisario en funciones.
El conductor asintió. Olía ligeramente a alcohol.
– ¿Qué velocidad llevaba?
– La verdad que bastante. Quién iba a pensar que a estas horas… llevo años haciendo este recorrido y nunca me he encontrado con nadie…
– Ya.
El otro calló. Había atropellado a una persona y encima iba bebido, no mucho, ni siquiera estaba alegre, pero quizá ahora aquello no contaba para un juicio.
– Continúe.
Antonio parpadeó. El interrogatorio y la actitud de Saturio no era el habitual. Su rostro estaba gris. Supuso que el suyo no sería muy diferente.
– Había cruzado un chico corriendo.
Aquello era una pesadilla. No había bebido, no conducía, no había pasado nada.
– ¿Un chico?
– Sí -balbuceó-. Pero existía la suficiente distancia -puntualizó- y no me preocupé. Entonces…
No. No era un sueño.
– … apareció el otro. Yo ya estaba encima. Ni siquiera lo vi. No me dio tiempo a nada, intenté frenar, pero nada.
Quien iba a pensar…
Nuevo silencio. Encendió un cigarrillo. A sus pies había cuatro colillas, encendía uno casi antes de terminar el anterior.
– ¿Qué pasó después?
– Salí del coche…
Carraspeó para liberar una flema de la garganta.
– … y vi que vivía. Tenía un brazo roto, pero pensé que podía tener algo más -hablaba ahora compungido pero con énfasis, procurando que quedara constancia de que no huyó, que quería socorrerle-. Me dio miedo empeorarlo si lo recogía. Un mini no es el mejor medio de transporte para un herido. Así que fui a buscar una cabina para llamar a una ambulancia. Hallé una en la otra travesía y entonces lo oí.
– ¿Qué oyó?
– Me pareció un reventón. Nunca creí que fuese un tiro. Un reventón, lo juro por Dios. Por eso no hice caso. Luego, al regresar, lo vi así, como está ahora y les llamé a ustedes.
Un nuevo cigarrillo, fumado nerviosamente, sujeto por unos labios descoloridos y tez de cera.
Saturio asintió con la cabeza.
– Dele su dirección a mi compañero -se limitó a decir.
El hombre así lo hizo, demasiado aturdido ahora por el recuerdo como para preguntar qué le pasaría a él por el atropello.
Saturio estaba junto al cadáver. Las manos en los bolsillos, chupando distraídamente el caliqueño, expeliendo ligeros hilos de humo como un fumador de pipa. El muerto estaba algo desfigurado por el balazo pero reconocible.
Al final el chico se lo había cargado.
No sintió ningún pesar por el fallecido. Le preocupaba más lo que haría Mac ahora.
No era difícil reconstruir los hechos.
El muchacho huía de Gabriel lo suficientemente cerca como para oír el enfrontonazo del accidente. Retrocedió dominando su miedo, que le incitaba a seguir corriendo. Tal vez tenía la esperanza de que Gabriel fuera la víctima, como así era. Al desaparecer el conductor se aproximó y le soltó fríamente un balazo en pleno rostro. La bala entró por el pómulo izquierdo y salió por el temporal derecho, si no le engañaban sus pobres conocimientos de anatomía. Disparó con el arma de Chema, un pájaro que solía emplear balas explosivas. El cerebro de Gabriel debía estar destrozado.
No hubo defensa por parte del chaval. El arma de Gabriel no estaba al alcance de éste, por lo que era totalmente inofensivo en aquellos instantes. No obstante, Mac disparó.
Alguien refunfuñaba detrás. El forense.
– Tengo ganas que acabe este verano -rezongó-, para ser una ciudad pequeña hay más muertes que en una película de gánsteres. ¿Qué le ha pasado a éste?
– Que está muerto.
– Muy agudo. Y ahora me dirá que de causa natural.
– Si es natural que la gente fallezca de un tiro en la cabeza…
El médico prefirió no replicar. Echaba de menos a García, al menos él respetaba a los muertos. Inspeccionó a Gabriel bajo la mirada de Saturio que pasaba el caliqueño de una comisura a otra delicadamente.
– Dígame -preguntó-, ¿tiene la columna rota?
La confirmación no sorprendió al inspector.
Antonio estaba apoyado en la farola. Su aspecto no auguraba nada bueno. Saturio le hizo una seña y fueron caminando hacia la soledad. Lo que quería decirle no debía oírlo nadie.
– Lo detendré, no se preocupe -murmuró convencido de lo que deseaba Saturio.
– Sería mejor que abandonase el caso.
– El chico es responsabilidad mía.
– ¿Quién se lo ha dicho?
– Todos somos responsables.
– Quiere detenerlo -comentó Saturio mirando al vacío-. Considera usted que Macario se ha convertido en una bestia y que hay que detenerle para que no haga más daño. Para usted ha emprendido un camino sin retorno. Si es así no piense que se va a entregar, porque no lo hará. Es posible que hasta tenga usted que dispararle. ¿Mataría al zagal si no queda más remedio?
Antonio contempló a Saturio con ojos extraños, ¿Qué decía aquel hombre?
– Por supuesto que no.
– Permita que lo dude.
El policía frunció el ceño.
– ¿De qué me está acusando?
– Yo no le acuso de nada. Desde un principio quiso usted ayudar a ese niño, pero las circunstancias han terminado con enviarlo todo a hacer puñetas. El muchacho no ha sido responsable de ellas, pero usted lo culpa de reaccionar como lo ha hecho.
– Yo no acuso a Mac.
– Sin embargo, lo considera un perro rabioso. ¿Cómo se come eso?
Antonio tragó saliva.
– Ha cometido un crimen -murmuró.
Sintió que la mirada de Saturio lo atravesaba. Por un momento no reconoció a aquel hombre; no había en él ninguna de las necedades cómicas que solía emplear. En cambio parecía imponente.
– ¿Qué es lo que ha hecho? -los ojos de Saturio eran una mezcla de frialdad y comprensión-. Matar a un hombre que se la tenía jurada, que lo ha acosado sin descanso hasta volverlo loco de desesperación, que dejó inválido a su mejor amigo y cometió al menos otros cuatro homicidios. Sí, el crío lo ha matado, pero si Gabriel no llega a ser atropellado por ese automóvil sería Macario el que estaría muerto.
– Pero ha sido al revés -le temblaba la voz-. No tenía ninguna necesidad, pero lo ha hecho, fríamente. Es un asesinato.
– Yo lo llamaría ejecución.
– ¡Ejecución!
– Sí, ejecución -repitió suavemente-. Y va usted a dejar al muchacho tranquilo, porque no le vamos a perseguir.
Durante un largo rato Antonio fue incapaz de enlazar las palabras.
– Usted no conoce a ese chico -farfulló al final-, no se le puede dejar suelto.
– Entonces correré el riesgo, porque sí creo que no hará nada si no se le acosa. Ahora estará muy aturdido -hablaba pausadamente. Tenía el caliqueño en la mano. Desde que lo conocía era la primera vez que Antonio no se lo veía en la boca-, pensará con razón que iremos a por él. Intentará huir o esconderse. Pero no es ningún criminal. Haya hecho lo que haya hecho, incluso esa muerte, no es ningún criminal. Recapacitará, si le damos tiempo para ello, y se entregará, descubriendo entonces que no hay ningún cargo contra él.
– ¡Ningún cargo! ¡Ha matado a un hombre!
– ¿Lo ha visto usted?
– ¡Claro que no! Él…
– Está especulando. No hay pruebas, no lo ha visto nadie, no está el arma ni pienso buscarla. Para mí es caso cerrado. Macario debe volver a casa limpio para que pueda rehacer su vida si consigue hacer las paces consigo mismo.
Antonio no respondió con los ojos fijos, incrédulos, en aquel hombre.
– ¿Qué ocurrirá si se equivoca y no se entrega?
Saturio encogió lo hombros indolentemente. Tenía el caliqueño de nuevo en la boca, la ceniza se desprendió para iniciar su camino habitual hacia la camisa.
– Tendremos un delincuente más.
– ¿Cómo puede quedarse tan fresco?
– No me voy a dar contra la pared.
– Bonita respuesta si agrede a otra persona. Pues bien, no voy a correr el riesgo.
Saturio no pudo evitar una sonrisa.
– Es usted muy curioso. Hace doce horas defendía a ese zagal a pesar de que le apuñaló el brazo. Ahora resulta que es un criminal. Mientras fue perseguido sufriendo toda clase de peripecias estuvo bien, era un pobre niño, pero cuando se harta de recibir hostias y empieza a devolverlas, entonces ya no, ya no se puede admitir, y su mejor sitio es entre rejas o bajo tierra.
– Eso no es cierto. Usted sabe que le defendí cuando incendió los coches e incluso cuando me atacó.
– Hasta que ha matado a ese hombre.
– Exacto. No tenía ningún derecho.
La sonrisa de Saturio fue burlona. Antonio la consideró injuriosa.
– ¿Va contra la Ley?
– Sí, señor, va contra la Ley.
– Y quemar coches, no.
– También, pero no es lo mismo, no se puede comparar.
– Comprendo. Matar a un hombre es una cosa muy fea.
– No entiendo qué ve usted de gracioso.
– No tiene nada de gracioso -gruñó juntando las cejas hasta el punto que las antenas que sobresalían casi contactaron-. Sólo intento demostrarle que lo mejor para todos, incluido Macario, es olvidarnos de todo. Así que olvídese de las leyes.
– Es usted quien debería recordarlas.
– Ese chico -dijo Saturio armándose de paciencia-, salvó la vida de un hombre inocente declarando en un juicio. Ese chico se jugó el tipo. Ese chico ha sido perseguido por el asesino y desprotegido por la Ley, cuando en vez de perseguir a Gabriel lo persiguió a él…
– Robó al alcalde -suspiró Antonio.
– Robó una mierda.
Un silencio plomizo se cernió después de sus palabras.
– Está visto que usted se lo ha perdonado todo hasta que ha matado a ese hombre con todo el derecho del mundo.
– Nadie puede tomarse la justicia por su mano, no estamos en una jungla. Además, ha robado, ha mendigado, ha tomado drogas… Ya ha cometido actos delictivos y posiblemente cometerá más si no lo sujetamos.
– ¡No señor! Los cometerá si lo queremos sujetar. Está asustado, está hecho un lío. Necesita tiempo para pensar y si no se lo damos seguirá actuando por instinto.
– Lo que quiere decir que tiene instintos criminales.
– Todos los tenemos. Hasta el Papa habría hecho como Macario, en su caso, a menos que se hubiera dejado matar tranquilamente.
– Eso no es excusa para…
– Para tomarse la justicia por su mano, ya.
Apuntó a su subordinado con el caliqueño.
– Hágame un favor, Antonio. Cálmese. Vaya a su casa y consúltelo con la almohada. Está usted tan aturdido como ese crío. Haga esto si en verdad le aprecia. No se atolondre usted, no intente detenerlo, porque de la manera como debe estar ahora, si va a por él, por muy buenas que sean sus intenciones, sólo habrá dos caminos, que el chico lo mate a usted o usted a él.











