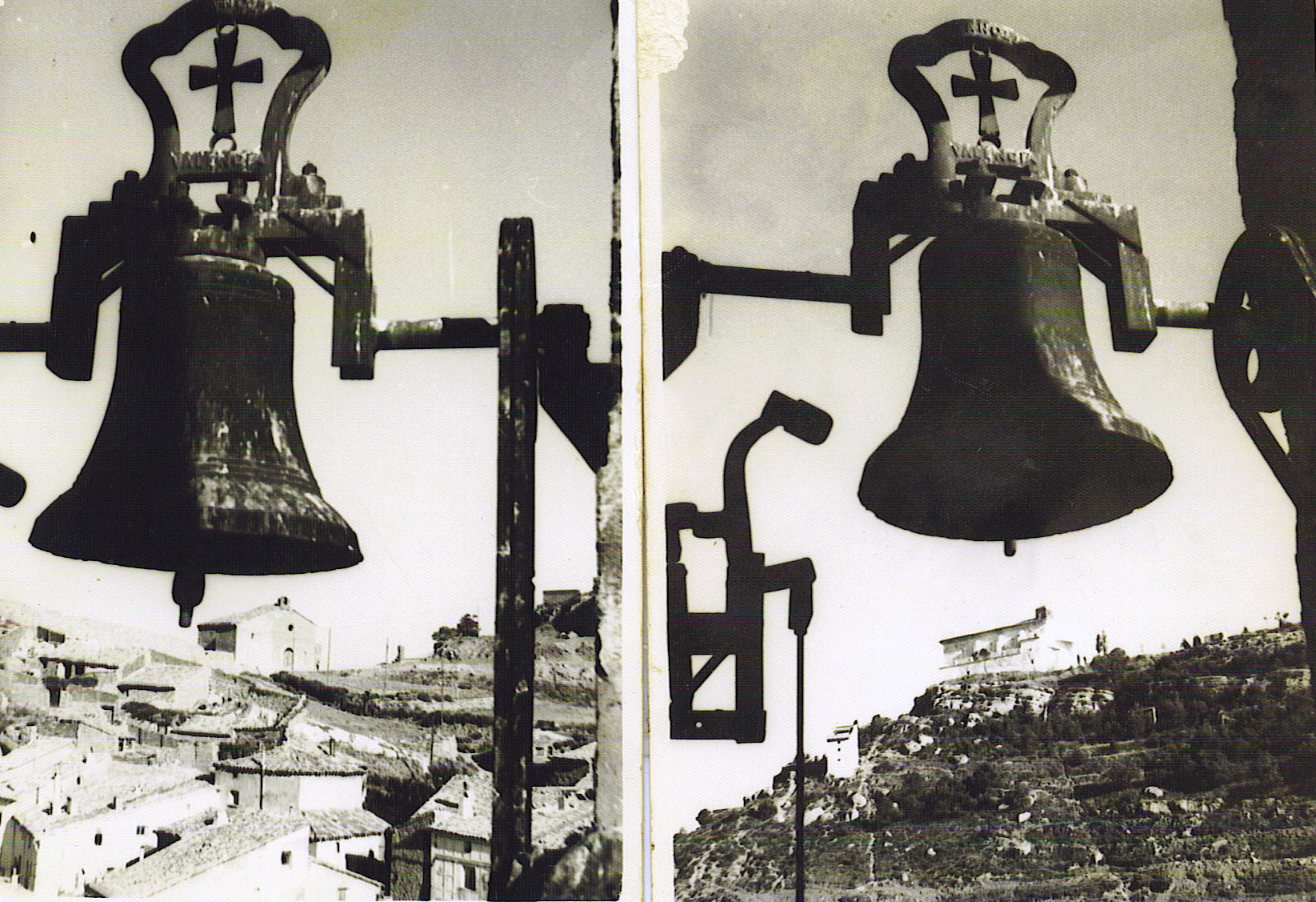
CAPÍTULO 12
– ¿El Fermín ha sido?
– Sí.
– ¿El borrachín? ¡Huy, niña!
– Si se veía venir, si el alcohol lo volvía loco.
– Y sus pobres hijos.
– Criaturas.
– A mí me han dicho que les pegaba.
– Si a la mujer ya la mató él.
– ¿Quieres decir?
– Jesús, María y José.
– Daba a la pobre cada disgusto que la sofocaba. Si yo no sé como aguantó tanto. Desde casa, y fíjate si estábamos lejos, se oían los gritos que le apretaba.
– ¿Y ahora los niños?
– Con la abuela.
– Pobre mujer, a su edad. ¡Saca adelante a dos criaturas!
– Ya le ha tocado sufrir, ya.
– Si yo no sé cómo se casó la chica con este hombre, ¿qué ceguera le daría?
– ¡Con cuidado! Con la cantidad de gente buena que se muere y este hombre no hay manera.
– Pues mira para qué ha servido la bebida, mira.
– ¿De qué estáis hablando?
– ¿Ya te has confesado?
– Sí.
– Pues ahora me toca a mí. Guardadme el sitio.
– Estábamos hablando de Fermín.
– ¡Vaya! Ya me he enterado ¡Menudo pájaro!
– ¿Y eso?
– Que dice que no se acuerda de nada.
– ¡Vamos, hombre!
– ¡Tendrá cara!
– Pues bien que le encontraron la navaja, bien.
– Pues niñas, no se acuerda de nada.
– No querrá acordarse.
– A mi me dan pena los hijos, porque él, la verdad, un hombre que bebe porque quiere…
– Muchos beben y no hacen estas cosas.
– Y que si quieren lo dejan, porque ahí tenéis al Polido y míralo ahora. Así que no vengan con hostias, que si beben es porque quieren -golpeaba con los nudillos el banco delantero de la iglesia para afirmar sus palabras-. Y si ha matado a un hombre, que lo pague.
– Por cierto, ¿pasarás a comulgar?
– Naturalmente, para eso me he confesado. Pues lo que os decía, que lo pague…
– Pues yo pasaré también.
– ¿Te has confesado?
– Pues claro, sino cómo voy a comulgar.
– Mira, mira ésa.
– ¿Quién es?
– La que vive amancebada con uno en Barcelona.
– ¿La que te dijo tu cuñada…?
– Esa.
– Que descaro, venir así, ¡igual comulga y todo!
– Pues si comulga ella, yo no lo haré.
– ¿Y qué culpa tiene Nuestro Señor?
– También es verdad, pues comulgaré, pero es que gente como ésa tendría que tener prohibido entrar en la iglesia.
– Mira que no dejo de pensar en ese Fermín.
– Pues la hija va a ir por el mismo camino y sino al tiempo.
– Si es una niña.
– Pues ya es valiente descarada. El otro día, porque le pregunté por su padre, me llamó chafardera.
– Santo Dios. Si no levanta un palmo del suelo.
– Pues date cuenta cuando sea mayor. Encima que una se preocupa…
– El que sí es un descarado y un sinvergüenza es el chico de la avelina.
– ¿Quién?
– Eulalia, la hija del tió Avelino. Pues su chico.
– ¿Juan?
– ¡No, por Dios! ¡El Macario!
– Ah, ese -mohín misterioso.
– ¿Qué ocurre?
– Ya os contaré. Ahora que os cuente ésta.
– Nada, que estábamos hablando en la calle ésta y yo…
– ¡Huy, vaya, no me acordaba! ¡El sinvergüenza! ¡Si lo llego a coger! ¡Ah, pues ya me oirá su madre, ya!
– Para el caso que te va a hacer.
– Mucha culpa la tiene ella.
– Dejadle explicar.
– Estábamos hablando y él que pasa y en eso que se pone a buscar por el suelo, y venga dar vueltas, y claro, al final le preguntamos, ¿que el qué buscas? Y responde que los pellejos, porque seguro que estábamos espelletando a alguno.
– ¡Por Dios!
– ¡Habedle dado un sopapo!
– ¿Te crees que pudimos? Con las piernas tan ligeras que tiene.
– Bueno, ya he confesado. ¿Me habéis guardado el sitio?
– Sí, siéntate.
– Que vacía está hoy la iglesia.
– Este pueblo, que hay mucho ateo.
– Si no fuera por nosotras.
– Pues alguna, aunque no viniera…
– ¿Por quién lo dices? -curiosa.
– Aquella, que está amigada.
– ¿Y tiene el valor de venir? ¡Vamos! Porque ya he confesado, que sino…
– Pues debo de quedar yo sola para confesar.
– Pues ve, a ver si empezamos la misa de una vez.
– Desde luego, este don Ángel no es como mosén Carmelo.
– Es que mosén Carmelo era mucho mosén Carmelo.
– Con él esa fulana no habría entrado en la iglesia.
– O igual sí, que también tenía sus tonterías.
– Bueno, ¿te confiesas o no?
– Sí.
Se levanta.
– Mira cómo va a confesarse, como si nunca hubiera roto un plato.
– Sí, sí, plato.
Risitas.
– ¿Y ahora al Fermín, qué le harán?
– Pues igual lo dejan libre. La justicia, ya se sabe.
– ¡Ah, pues eso si que no! Borracho o no, que le corten el cuello. O sea, que si yo te quiero matar, primero me emborracho para que no me hagan nada. ¡Pues vaya justicia!
– ¡Pues ya te lo he dicho!
– Pues que lo dejen al pueblo, que ya veríamos si había justicia o no.
– Pero este don Ángel, ¿cuándo empieza?
– Ese rosario que llevas es nuevo, ¿verdad?
– Sí, bendecido. Un regalo de mi esposo.
– Pues mi marido, ¡que no hay manera! Las vacaciones pasadas estuvimos en Lourdes…
– ¿Qué tal es?
– Chica, precioso. Pero hay mucho extranjero.
– ¿Qué pasó con tu marido?
– Que vimos unos rosarios de nácar muy majos, también bendecidos como ése. Le digo que me regale uno y me contesta que para lo que me sirve, me sobra con el que tengo.
– ¿Eso te dijo?
– Eso, ¡que me dio un día! Después que rezo dos rosarios todos los días, el uno por el pueblo, que bien lo necesita con tanto sinvergüencerío, ¡pero el otro por su padre!, que era un hijo de put… No lo voy a decir, porque ya he confesado y pasaré a comulgar, pero era eso y más. Después que rezo por su padre, cosa que él no hace, me suelta… -casi lloraba-. Aún me da coraje.
– ¿Qué vienen hacer esos aquí?
– A nada bueno.
– Chica, en la iglesia…
– Deberían estar en el colegio, a que les enseñen educación.
– Mira, mira como cuchichean, en la casa de Dios.
– Ahora nos miran.
– ¡Descarado! Si nos ha saludado.
– Y esa sonrisa…
– Un impertinente, eso es lo que es.
***
– No las provoques -murmuró Mac.
– Así hablarán con razón.
– ¿Qué le decimos a don Ángel?
Efrén encogió los hombros.
– Y yo que sé.
***
– ¿El qué harán aquí?
– ¡Pero si van a confesar! Fíjate ha entrado uno.
– No empezaremos la misa.
***
– ¿Cómo que no sabes de qué confesarte? -don Ángel estaba atónito-. Entonces, ¿qué haces aquí?
– El padre Javier, que nos ha enviado.
– ¿Nos? ¿Cuántos sois?
– Efrén y yo.
– Algo habréis hecho.
– Nada.
– ¿Cómo que nada? No os habría enviado en horas de clase si no fuera nada.
– Neuras suyas.
– No hables así.
– Perdone, padre. Pero es que no hemos hecho nada, se lo juro.
– No jures.
– Bueeno.
Hubo unos segundos de silencio, cada cual esperando que hablara el otro primero. Mac empezó a mordisquearse las uñas aburrido. Los chasquidos exasperaron al párroco.
– Cuéntame lo que ha pasado -dijo impaciente.
– Nada. Estábamos Efrén y yo encerrados en los servicios…
– ¿Encerrados? ¿No habréis pecado contra el sexto?
– ¿Qué sexto?
– El sexto mandamiento.
– Calle que piense, a ver cuál es.
Don Ángel suspiró.
– No cometerás actos impuros.
– ¿Ah, usted también?
– ¿Cómo que yo también?
– El padre Javier cree que vamos de mariconeo.
– Si estabais encerrados…
– Le digo que no.
– Entonces lo hacíais solos.
– ¿El qué?
– El sexto.
– ¿Cuándo?
Don Ángel se frotó la frente cerrando los ojos. Volvió a suspirar. Sufrirás con paciencia los defectos del prójimo, recordó. Pero qué difícil era en ocasiones.
– En los servicios -musitó nervioso.
– No.
– ¿Qué hacíais, pues?
– Hablar.
– ¿Y la puerta cerrada?
– No queríamos curiosos.
– ¿De qué hablabais?
Mac meditó la respuesta pensando en la conversación de los lavabos. Pequeña, pero existía la posibilidad de que se descubriera todo sin necesidad de confesar.
– Prefiero no hablar -murmuró al final.
No había altanería en la voz. El tono era extraño.
– Te recuerdo que estás en confesión, que hablas con Dios.
La piel de Mac se electrificó.
Peligro.
El cura quería sonsacarle con trapacerías.
– Dios lo sabe todo, ¿no?
Don Ángel se desconcertó.
– Por supuesto.
– Entonces ya lo sabe. No necesito decirlo.
– No puedo perdonarte si no lo dices.
– Es que no he pecado.
– Creo que soy yo quien debe decidir si lo es o no.
– Sólo hablábamos.
– También hablando se peca, incluso con el pensamiento. Puedes pecar de lujuria, de soberbia, de desear mal a alguien.
…
Que silencio.
Don Ángel sonrió satisfecho; acababa de dar en el clavo.
– ¿Habéis tenido sentimientos lujuriosos? -voz indulgente.
– ¿Cuándo?
– ¡En los servicios, coj…! En los servicios -terminó más suavemente. El arte que tenía aquel chico para hacer perder la paciencia a los mayores era algo que asombraba al párroco.
– No.
– ¿Y antes?
– ¿Antes?
– Antes, antes.
Mac sonrió recordando una revista extranjera que un amigo había sustraído a su padre seis meses atrás. Nunca había pensado que las tías estuvieran tan buenas sin ropa.
– Sí, antes sí -bisbiseo bobalicón.
Casi le caía la baba.
Ya estaban consiguiendo algo. Don Ángel lo miró como el padre al hijo travieso.
– ¿Lo habéis hecho juntos?
– ¿Eh?
Mac despertó de la ensoñación.
– El uno al otro.
– ¿El qué?
– ¡El qué va a ser!
– Si no se explica.
– ¡Los actos impuros!
– ¡Ya le he dicho que no!
– ¡A mí no me hables en ese tono!
– ¡Es que todo el rato me pregunta lo mismo! ¡Pues ya le he dicho que no!
– ¡Maled…!
Unos golpecitos interrumpieron a don Ángel. Asomó la cabeza fuera del confesionario. Efrén.
– ¿Qué ocurre?
– Bajen la voz, que se oye todo.
En los bancos las beatas acechaban ávidas, entre escandalizadas y halagadas, el confesionario. Don Ángel se refugió dentro con un bufido.
Mac permanecía huraño.
Calma, Ángel. Estaba claro que la lujuria no era el motivo. Sin embargo, por un instante estaba seguro de haberlo pillado. ¿Qué otras cosas había dicho? La soberbia. Esa descartada. Desear el mal.
– ¿Has deseado mal a alguien?
El silencio que siguió confirmó su sospecha.
– ¿Macario?
– No deseo mal a nadie -medio balbuceó.
No supo por qué, pero a don Ángel le dio la sensación de que el chico estaba atemorizado.
– ¿Qué ocurre, Macario?, dímelo.
Mac guardó silencio antes de negar con la cabeza, sin darse cuenta que el otro no le veía.
– ¿Tan grave es?
Nuevo silencio.
Aquello no era normal y en un bergante como Mac, insólito.
– ¿De qué tienes miedo? Sólo te escucha el Señor.
– Y usted.
– Sólo soy un intermediario. Estás hablando con Él.
– Él ya sabe de qué va.
Don Ángel se rascó la frente. Estaban en un callejón sin salida. Cambió de táctica.
– ¿Me das tu palabra de que estás convencido de que sea lo que sea no es pecado?
– No lo es.
– De acuerdo. En este caso, como no quieres intermediarios, habla directamente con el Señor, que sea Él quien te ilumine mediante tu oración sincera. Ve con Dios.
Tenía la esperanza de que con Efrén tendría más suerte, pero fue tan infructuoso como con Mac.
Cuando regresaron al colegio permaneció un rato en el confesionario meditando ante la desesperación de las beatucas. Parecía que había algo maligno en el silencio de ambos muchachos. Algo que no querían decir, algo que sabían, les preocupaba y les aterraba.











